Ensayo propositivista para un tiempo sin garantías
I.
No puedo negar que el debate sobre la consciencia es uno de los temas que más me apasiona. Se siguen escribiendo libros sobre ella, se siguen abriendo discusiones, y, sin embargo, no llegamos a conclusiones definitivas. Hay demasiadas perspectivas, demasiadas interpretaciones, demasiadas dudas. Y quizá eso ya dice algo de su naturaleza: la consciencia no se deja atrapar fácilmente. Siempre se escapa un poco más allá de la definición que intentamos imponerle.
He pasado por distintas formas de entenderla. Hubo un tiempo en que pensé que la consciencia era mi alma. Después creí que era eso que nos une con algo divino, una especie de hilo invisible entre lo humano y lo sagrado. También hubo una época en la que la consciencia venía envuelta en una promesa. Dios, la patria, la ciencia, el progreso, el amor romántico, la familia, el trabajo… todos eran nombres distintos para una misma idea: no estás solo, todo esto tiene un sentido dado. Nos movíamos dentro de un relato que ya estaba escrito antes de nacer. Bastaba con obedecerlo. Bastaba con creer.
Pero algo se quebró.
Y no fue de golpe. Fue lento. Silencioso. Conforme fui pensando más, conforme me fui acercando a la filosofía, conforme empecé a mirar la vida sin tantas respuestas prestadas, algo se fue resquebrajando por dentro. Hoy ya no despierto dentro de un mito, sino dentro de una pregunta. Y la pregunta no me consuela: me exhibe. La consciencia dejó de ser un regalo espiritual y se volvió una carga ontológica. Entre más profundizo en ella, más claro tengo que no vino a salvarnos: vino a reclamarnos.
Como diría Heidegger, ya no solo existimos, sino que somos un Dasein arrojado: lanzados a un mundo sin garantías, sin manual, sin justificación previa. Un mundo que no nos esperaba, pero que ahora, paradójicamente, nos necesita.
Y es ahí, asomándome a ese abismo, donde empiezo a intuir una verdad difícil pero honesta sobre la consciencia desde un lado más pragmático, más científico, más crudo: la consciencia no existe para hacernos felices ni para darnos sentido. Existe para hacernos responsables. No nació como un regalo espiritual, sino como una carga evolutiva: la capacidad de darnos cuenta de que vivimos, de que podemos perderlo todo, de que dañamos, de que elegimos… y de que no hay garantías.
La consciencia no te protege del sufrimiento. Te hace plenamente consciente de él.
II.
Hay algo que me costó mucho aceptar, y todavía a veces me cuesta: la consciencia duele.
No es un dolor físico, pero es real. Es el dolor de ver con claridad. De saber que pudiste haber elegido distinto. De recordar cada vez que fallaste, cada vez que traicionaste algo que creías importante. Es el dolor de no poder regresar a la inocencia del que no sabe.
Antes del despertar, el dolor era solo estímulo. Reacción. Reflejo. Algo pasaba, el cuerpo respondía, y seguía uno adelante. Pero después del despertar (y no hablo de iluminación, hablo simplemente de empezar a preguntarse en serio), el dolor cambia de naturaleza. Se vuelve mensaje. Espejo. Pregunta. Ya no es solo algo que pasa: es algo que significa.
Por eso la consciencia duele más cuando está viva que cuando está anestesiada. Por eso inventamos tantas formas de adormecerla.
Recuerdo una vez, lavando los trastes después de una discusión, darme cuenta de que había dicho algo que no debía. El agua corría, las manos se movían solas, y yo no podía dejar de pensar en esa frase que solté sin medir. Antes, eso hubiera pasado de largo. Ahora, se queda. Eso es la consciencia: el agua sigue corriendo, pero tú ya no puedes ignorar lo que hiciste con ella.
Y aquí está lo que me parece más difícil de aceptar: ser consciente no te hace buena persona. Solo te hace imputable ante ti mismo. Un inconsciente actúa por inercia, casi como una hoja arrastrada por el viento. Pero un consciente actúa sabiendo que había alternativas. Que podía no haber dicho eso. Que podía haberse quedado. Que podía haber actuado distinto.
Desde que me sé consciente, ya no puedo esconderme en el «así soy». Ya no puedo descansar del todo en la víctima. Ya no puedo pecar en paz. Porque cada cosa que hago, u omito, afecta algo más grande que yo. Y lo sé. Ese saber es la carga.
III.
Aquí es donde aparece una tentación peligrosa. Y confieso que he caído en ella más de una vez.
Cuando te das cuenta de que nada está garantizado, que no hay destino, que no hay premio final, que nadie te prometió nada, la primera reacción es protegerte. Blindarte. Si el mundo no me debe nada, entonces yo tampoco le debo nada a él. Si no hay promesa, entonces solo me pertenezco a mí mismo.
Y así nace lo que podría llamar el individuo encapsulado: consciente, sí, pero aislado. Lúcido, pero solo. Libre, pero sin obligación con nadie más que consigo mismo. Un sujeto que ya no cree, ya no espera… y por lo mismo, ya no se vincula.
Yo he estado ahí. He sentido esa frialdad disfrazada de autonomía. He confundido independencia con indiferencia. Y durante un tiempo, me funcionó. O eso creí. Recuerdo una época en que podía pasar semanas sin llamar a nadie, convencido de que eso era fortaleza. Hasta que un día alguien me preguntó cómo estaba y no supe qué responder. No porque estuviera mal, sino porque ya no sabía cómo se sentía estar con alguien. La armadura que me protegía del mundo también me separaba de él. Mi blindaje era también mi cárcel.
Porque hay algo que el individuo encapsulado no entiende (o no quiere entender): el propósito no nace en el vacío de la autosuficiencia. El propósito nace en el encuentro. En el vínculo. En la fragilidad compartida. Y sin propósito, la consciencia se vuelve solo peso. Lucidez sin dirección. Claridad que no sirve para nada más que para ver lo absurdo de todo.
IV.
Pero algo pasa cuando la consciencia no se detiene en la herida. Cuando en lugar de blindarte, te atreves a atravesarla.
Descubres que tu desnudez no es única. Que tu vacío no es privado. Que tu fragilidad no es una excepción. Descubres, como diría Levinas, que el rostro del otro no es solo un objeto más en el mundo, sino una interpelación. Una pregunta que te hace sin hablar: tú también estás aquí, expuesto, tú también estás cargando esto que nadie nos prometió.
Y entonces algo cambia. La consciencia, que antes aislaba, empieza a conectar.
No por romanticismo. No por ideología. No por mandato divino. Sino por una verdad mucho más dura y, por lo mismo, más real: si no construimos sentido juntos, el mundo no se vuelve absurdo… se vuelve inhabitable.
El absurdo es todavía una postura intelectual, algo que puedes sostener desde una silla cómoda mientras lees a Camus. Pero lo inhabitable es otra cosa. Es el colapso de las condiciones mínimas para que cualquier vida florezca. Y frente a eso, el cinismo deja de ser elegante. Se vuelve cobardía.
V.
Me pregunto a veces por qué huimos tanto de esto. Por qué pasamos la vida esquivando la consciencia plena.
Y creo que la respuesta no es que le tengamos miedo a la verdad. Le tenemos miedo a la carga de tener que hacer algo con ella.
Pantallas, ruido, consumo, ideologías, dopamina, velocidad… no son vicios. Son sedantes. Formas ingeniosas de no quedarnos a solas con la pregunta que la consciencia nos hace cada día: ¿qué estás haciendo con lo que ya sabes?
Porque estar consciente de verdad implica aceptar cosas incómodas. Que tu vida nunca es solo tuya. Que tu comodidad tiene un costo sistémico. Que tu omisión también es una decisión. Que tu silencio también construye algo.
Y eso es demasiado para un animal que evolucionó para conservar energía, no para cargar con el peso del mundo. Byung-Chul Han habla de una época cansada de sí misma, una época que hizo del rendimiento un dios y de la positividad una prisión. Pero yo creo que el cansancio es más profundo que eso. Es el agotamiento de quien sabe que debería hacer algo con su consciencia… pero no encuentra hacia dónde dirigirla.
Es el cansancio de la consciencia sin propósito.
VI.
Y ahí, justo en ese punto de agotamiento, es donde creo que nace lo que he empezado a llamar propositivismo.
No es una filosofía del optimismo. No tengo fe ciega en que todo saldrá bien. No creo en finales felices garantizados. Lo que propongo es algo más modesto y, espero, más honesto: una filosofía de la responsabilidad compartida.
La idea central es incómoda pero simple: el sentido no se recibe. Se construye. Y no se construye desde el yo aislado, sino desde el vínculo consciente. El individuo solo puede producir placer, poder, supervivencia. Pero solo la comunidad lúcida puede producir propósito.
Viktor Frankl decía que el sentido no se inventa en el vacío, se descubre en la relación con algo más grande que uno mismo. Pero hoy creo que debemos ir más lejos: ya no basta con descubrirlo. Hay que diseñarlo colectivamente. Porque los viejos mapas se agotaron. Las brújulas heredadas dejaron de funcionar. Los faros se apagaron uno tras otro. Y en esa oscuridad, solo queda una opción: construir nuevas luces juntos.
Frente a la fatiga del rendimiento, el propositivismo no propone más productividad. Propone dirección compartida. En lugar de velocidad, sentido. En lugar de acumulación, vínculo. En lugar de éxito individual, habitabilidad colectiva.
Y aquí está lo que me parece más radical: el propósito no surge después de la consciencia. El propósito es la forma madura de la consciencia.
Primero despiertas. Luego te duele. Luego te das cuenta. Luego comprendes que no basta con entender: hay que encarnar una dirección. La consciencia sin propósito es herida abierta. El propósito sin consciencia es automatismo ciego. Solo juntos forman algo que merece llamarse vida humana plena.
VII.
Durante siglos, lo sagrado nos unía desde arriba. Un cielo común. Una verdad revelada. Una historia que daba sentido a todo. Hoy eso ya no estructura al mundo como antes. Los dioses se retiraron, los dogmas perdieron fuerza, los templos se vaciaron.
Pero lo sagrado no desapareció. Solo cambió de lugar.
Ahora habita en los vínculos. En la vida consciente del otro. En la fragilidad que compartimos. En el futuro que ninguno puede garantizar, pero todos afectamos. Lo sagrado migró del cielo a la tierra. De la eternidad al instante. De la trascendencia vertical a la corresponsabilidad horizontal.
Ya no somos comunidad por herencia. Somos comunidad por corresponsabilidad.
Y eso es aterrador, pero también es liberador. Porque significa que el vínculo ya no viene dado: hay que construirlo. La pertenencia ya no se hereda: hay que cultivarla. La solidaridad ya no es mandato divino: es decisión consciente, renovada cada día.
VIII.
Por eso creé Tantuyo.
No como un centro cultural en el sentido tradicional. No como un lugar donde se consume arte o ideas. Sino como un laboratorio. Un experimento ontológico. Un espacio donde la pregunta por el sentido no se responde en abstracto, sino que se vive en comunidad.
Tantuyo existe porque el individuo contemporáneo, solo frente a su lucidez, no basta. Porque la consciencia sin tejido se convierte en abismo privado. Porque la verdad cruda sin comunidad se transforma en cinismo. Y el cinismo, al final, es solo una forma elegante de rendirse.
En Tantuyo, la cultura no es espectáculo: es encuentro. El arte no es ornamento: es lenguaje para lo que todavía no sabemos decir. La comunidad no es networking: es convivencia del riesgo. La economía no es fin: es medio para sostener la vida que queremos cuidar.
Todo está subordinado a una sola pregunta: ¿qué mundo estamos ayudando a construir con lo que hacemos hoy?
IX.
Quiero ser claro en algo: el propositivismo no anula al individuo. Lo redimensiona.
El individuo ya no es el centro del universo, pero tampoco es un engranaje. Es un nodo. Portador de decisiones con efecto sistémico. Custodio parcial de un futuro que no le pertenece por completo, pero que tampoco le es ajeno.
La vida del planeta ahora depende de nosotros. Y esa obligación, enorme, aterradora, sin precedentes, es también lo que puede darnos sentido colectivo. Ya no solo somos hijos del mundo: estamos empezando a ser sus padres cuidadores.
La consciencia no te pregunta si quieres cargar con el mundo. Solo te informa que ya estás cargando una parte de él, lo quieras o no.
Y entonces cambia de forma. Deja de ser solo la herida de saberse finito. Se convierte en la capacidad de sostener al otro mientras uno también tiembla. Ya no es solo el lugar donde ves que puedes fallar, sino donde ves que el otro también puede caer… y que eso los vuelve responsables de algo en común.
X.
Trascender, en este nuevo horizonte, ya no significa ir “más allá”. Significa dejar el mundo un poco más habitable para quienes todavía no han llegado.
La trascendencia se vuelve horizontal. Cotidiana. Casi humilde. No está en los monumentos, sino en las condiciones que dejamos para que otros puedan vivir. No está en la fama póstuma, sino en el suelo fértil que heredamos.
Esta es quizá la mayor revolución que intento articular: redefinir la trascendencia sin recurrir a lo sobrenatural. Sin apelar a la eternidad. Sin prometer recompensas ultraterrenas. Trascender es simplemente esto: actuar de tal manera que tu paso por el mundo haga más posible la vida de quienes vendrán después.
No es heroísmo. No es santidad. No es sacrificio grandioso. Es cuidado sostenido. Atención persistente. Es la humildad de saber que eres un eslabón, no el destino final de la cadena. Es la dignidad de aceptar que tu sentido no está solo en ti, sino en lo que tu existencia hace posible para otros.
XI.
El propositivismo no promete salvación. Promete dirección. No ofrece certezas. Ofrece una ética del caminar juntos en medio de la incertidumbre. No tranquiliza. Compromete.
Es una filosofía para lo que podría llamar adultos ontológicos: para quienes han atravesado el duelo de las promesas rotas y emergen del otro lado, no cínicos ni nihilistas, sino dispuestos. Dispuestos a construir sentido sabiendo que nadie se los garantiza. Dispuestos a vincularse sabiendo que todo vínculo es frágil. Dispuestos a cuidar un futuro que nunca verán completamente.
Tantuyo existe justo ahí: en ese punto donde la consciencia deja de ser solo carga individual y se convierte en acto colectivo de cuidado radical por la vida. Donde el despertar personal encuentra su cauce en el propósito compartido. Donde la lucidez, en lugar de aislar, conecta.
Porque al final, la diferencia entre hundirte o elevarte no está en lo que sabes.
Está en qué decides hacer con lo que ya sabes.
Y esa decisión renovada cada día, en cada acto, en cada encuentro, es el corazón vivo de esto que llamo propositivismo.
— Oscar Memo Acosta Rizo
Tantuyo Centro Cultural, Guadalajara
2025

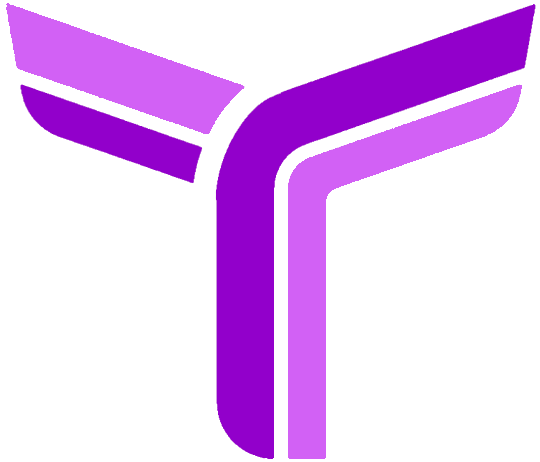
Deja una respuesta