Durante mucho tiempo pensé que el propósito era algo que se alcanzaba. Una meta, una visión, una dirección suficientemente grande como para ordenar la vida. Hoy ya no lo creo así. No porque haya renunciado a la ambición, sino porque entendí algo más incómodo y más profundo: el propósito no es llegar a algún lugar, sino responder con dignidad al hecho de estar aquí.
No creo en la reencarnación, ni en un cielo entendido como premio individual. Pero sí creo —cada vez con más claridad— que existe una forma de trascendencia que no traiciona ni a la razón ni a la vida. Una trascendencia que no ocurre después, sino entre generaciones. Una que se construye o se destruye según cómo caminamos mientras estamos vivos.
He llegado a esta convicción no por teoría, sino por experiencia. Por el dolor que no me paralizó, sino que me recordó que sigo vivo. Por los proyectos que cambian de forma. Por las personas que entran, se quedan un tiempo y luego parten. Por comprender que nada de lo que importa verdaderamente me pertenece del todo.
Hay una frase que vuelve a mí una y otra vez, porque dice con una claridad poética lo que durante años he intentado pensar desde otros lenguajes: el mundo no está hecho de átomos, está hecho de historias. No es una negación de la ciencia, sino una ampliación de la responsabilidad. Los átomos explican cómo existe la materia; las historias explican cómo se sostiene la vida humana en el tiempo.
Si el mundo está hecho de historias, entonces el daño más profundo no es solo físico, económico o ambiental, sino narrativo. Es romper los relatos que permiten confiar, cuidar, esperar, volver a intentar. Es escribir finales cerrados donde debería haber continuidad. Es convertir la vida en una anécdota cínica en lugar de una trama abierta.
Desde esta perspectiva, el stewardship no es solo custodia de recursos, sistemas o ecosistemas. Es custodia de historias vivibles. Historias donde el futuro todavía puede entrar sin pedir disculpas. Historias donde el dolor no se transforma automáticamente en violencia o indiferencia. Historias que no necesitan héroes, pero sí personas dispuestas a no abandonar el sentido cuando se vuelve frágil.
Pienso en un bosque que se cuida no para explotarlo, sino para que siga siendo bosque después de nosotros. En una empresa que no se diseña para crecer infinitamente, sino para que quienes vengan después puedan trabajar con dignidad. En una conversación difícil donde no se cierra con un juicio final, sino con espacio para que la historia continúe. Eso es stewardship: dejar puertas abiertas donde otros hubieran clavado cierres.
Tal vez por eso no puedo imaginar ninguna forma de plenitud —ni siquiera metafórica— separada del destino del mundo. Porque aceptar un «cielo» individual mientras la historia colectiva se degrada sería aceptar una narrativa rota. Una en la que mi bienestar ocurre a costa del colapso de lo común. Y esa es una historia que no quiero habitar, ni continuar.
Si el mundo está hecho de historias, entonces nuestra responsabilidad no es escribirnos como protagonistas perfectos, sino no convertirnos en el capítulo que rompe la posibilidad de seguir contando.
Ahí aparece una palabra que no es nueva, pero que rara vez se toma en serio: stewardship. Custodia. No liderazgo, no propiedad, no control. Custodia de algo que existía antes de mí y que seguirá después, con o sin mi nombre.
Esta intuición no surge en el vacío. Pero tampoco puedo ignorar una tensión: ¿cómo hablar de futuro sin caer en la abstracción? ¿Cómo sostener el propósito en medio del dolor real? ¿Cómo incluir lo no-humano sin perder al humano?
Hans Jonas me enseñó que el poder tecnológico creó un deber hacia quienes no existen aún. Viktor Frankl me mostró que el sentido puede sostener la dignidad incluso cuando todo se derrumba. Hannah Arendt me recordó que cada nacimiento es radical novedad, y que el mundo común debe cuidarse para que lo nuevo pueda aparecer. Aldo Leopold amplió la comunidad moral hasta incluir la tierra misma.
Pero ninguno de ellos integra dolor humano, ética del futuro y responsabilidad ecosistémica en un solo marco. Eso es lo que el propositivismo intenta: no reemplazar estas voces, sino articularlas.
El punto de partida es simple y radical a la vez: todo ser vivo es digno por existir. Una planta, un animal, un ecosistema entero no necesitan justificar su valor. En el caso humano, esa dignidad es doble. Es ontológica —porque estamos vivos— y es ética —porque sabemos que lo estamos y podemos elegir traicionar o cuidar la vida, propia y ajena—.
La virtud aparece entonces no como perfección moral, sino como práctica cotidiana de coherencia. No es ser «bueno», sino no volverse otro cuando el dolor, el miedo o el poder se presentan. Caminar sin anestesiarse. Sentir sin volverse cruel. Elegir sin negar la dignidad del otro.
Sin embargo, incluso dignidad y virtud se quedan cortas si se quedan en el individuo. Vivimos en una época donde nuestras decisiones ya no afectan solo a quienes están cerca, sino a quienes aún no existen. Y ahí surge una obligación que no es religiosa ni ideológica, sino ontológica: no romper la cadena de la vida de la cual somos parte.
El propositivismo no entiende el «bien» como éxito, ni como felicidad garantizada, ni como salvación personal. Entiende el bien como aquello que aumenta la posibilidad de vida digna sin clausurar lo que viene. Toda acción debería evaluarse no solo por lo que produce, sino por lo que vuelve imposible: eso es no romper la cadena.
Desde esta perspectiva, el «cielo» deja de ser una fantasía vertical. No puedo concebir ninguna forma de plenitud —ni siquiera metafórica— si el mundo que dejamos es inhabitable, injusto o roto. La única trascendencia que tiene sentido es horizontal y temporal: un mundo que puede seguir siendo vivible después de nosotros.
No permaneceremos como individuos, pero sí como condiciones. En los sistemas que no empobrecimos. En las relaciones que no degradamos. En las posibilidades que no cerramos por miedo o cinismo. En la dignidad que no borramos mientras pasamos.
Por eso caminar importa más que llegar. Por eso perder a alguien que compartía el proceso duele más que perder un proyecto. Porque en ese compartir no había propiedad, sino co-custodia del sentido. Dos personas cuidando algo que ninguno controlaba del todo: la vida que se iba escribiendo.
El propositivismo no propone una utopía. Propone algo más frágil y más honesto: mejoras constantes que pueden perderse, que no garantizan finales felices, pero que se sostienen solo si hay virtud encarnada y stewardship consciente.
No estamos aquí para cerrar la historia, estamos aquí para no romper la cadena.
Todo lo demás —ideas, empresas, culturas, libros— son expresiones posibles de ese propósito. Nunca su sustituto. Y mientras siga vivo, caminaré. No porque haya garantía, sino porque cuidar lo que no me pertenece es la única dignidad que vale la pena.

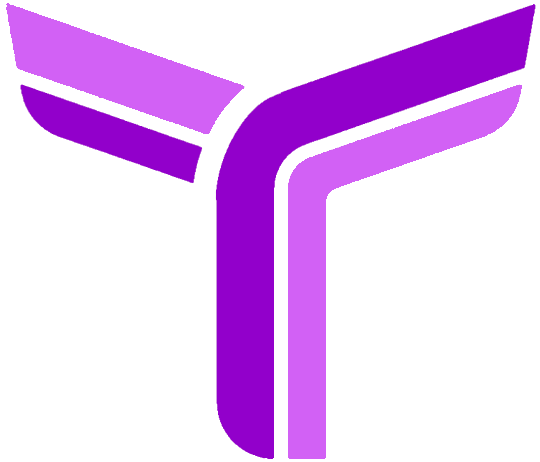
Deja una respuesta