«¿Para qué quiero la gloria si puedo tener virtud?»
En una época donde las ideologías tradicionales parecen agotarse y las tecnologías avanzan más rápido que nuestra capacidad de comprenderlas éticamente, emerge una filosofía que no busca respuestas absolutas, sino mejores preguntas. El propositivismo no es solo una teoría abstracta; es una invitación radical a reimaginar cómo construimos propósito colectivo en el siglo XXI.
Esta nueva forma de pensar nace de una intuición profunda que conecta lo más básico con lo más complejo de la existencia: todos los seres, desde la planta que busca el sol hasta los humanos que contemplan el atardecer, somos máquinas deseantes impulsadas por propósitos. La diferencia radica en nuestra capacidad única de elegir conscientemente hacia dónde dirigir esa energía teleológica. En este sentido, el propositivismo dialoga directamente con las ideas de Baruch Spinoza sobre el conatus —esa fuerza vital que impulsa a todo ser a perseverar en su existencia— pero lo lleva más allá, hacia una dimensión consciente y colectiva.
El propositivismo no surge del vacío académico, sino de una urgencia existencial que caracteriza nuestro tiempo. Vivimos en una era singular donde podemos presenciar el nacimiento de la inteligencia artificial y admirar un atardecer con la misma intensidad, sabiendo que ambas experiencias son finitas y preciosas. Esta conciencia de la temporalidad no genera angustia, sino responsabilidad creativa. Es lo que Viktor Frankl llamaría una «búsqueda de sentido» pero aplicada no solo al individuo, sino a la especie humana en su conjunto frente a la vastedad cósmica.
El Propositivismo surge de la conjunción etimológica entre propósito, propuesta y lo positivo.
- Propósito (‖ ánimo de hacer o no algo) da el centro teleológico: la dirección y el sentido.
- Propuesta (‖ acción de proponer) marca el carácter activo: pasar de la idea a la acción.
- Positivo (‖ relativo a lo constructivo o benéfico) aporta la orientación hacia el bien común.
Así, el Propositivismo puede entenderse como una dialéctica del sentido y de la acción:
un marco que coloca en el centro de la vida humana la búsqueda de un propósito significativo, lo traduce en propuestas concretas y lo dirige hacia resultados positivos. El propósito, al ser contingente, cambia con la época, el contexto y la persona. Sin embargo, es ese mismo carácter dinámico el que lo convierte en motor de resiliencia, dirección y trascendencia, tanto a nivel individual como colectivo.
A diferencia de las filosofías que se enfocan en lo que está «bien» o «mal», el propositivismo se centra en los fines en sí mismos. Como escribían Gilles Deleuze y Félix Guattari sobre el «espacio fáctico», se trata de imaginar nuestras posibilidades antes que de juzgar nuestras limitaciones. Esta perspectiva libera la energía creativa que suele quedar atrapada en debates moralizantes, canalizándola hacia la construcción de futuros que expandan las capacidades de la experiencia humana.
Sin embargo, esta filosofía no es ingenua ante el poder o la corrupción humana. Reconoce que incluso los «buenos» fallan, que las mejores intenciones pueden generar consecuencias imprevistas, que el poder corrompe incluso en las estructuras más nobles. Pero en lugar de paralizarse ante esta realidad —como suele suceder con el cinismo posmoderno— propone algo revolucionario: usar la tecnología no para controlar, sino para amplificar la voz de quienes sufren, sangran y aman.
La inteligencia artificial, desde esta visión propositivista, no es un amo que decide por nosotros ni un oráculo infalible, sino una herramienta que puede sintetizar consensos humanos de maneras antes impensables. Puede ayudarnos a ver nodos y conexiones que escapan a nuestra percepción individual, creando espacios de encuentro sin imposición, de guía sin coerción. Es como si finalmente tuviéramos la capacidad técnica de materializar lo que John Rawls imaginaba tras el «velo de la ignorancia»: decisiones colectivas que trascienden los sesgos individuales sin eliminar la humanidad del proceso.
Esta relación con la tecnología se entrelaza naturalmente con una de las características más distintivas del propositivismo: su humildad ante el error. No se trata de crear sistemas perfectos, sino sistemas que aprendan. Como cuando conocemos a la persona incorrecta y extraemos lecciones valiosas, o cuando no hay luz y la respuesta no es lamentarse por la oscuridad sino encender velas, la filosofía propositivista abraza la imperfección como motor de evolución.
Esta no es una postura romántica hacia el fracaso, algo que podría confundirse con una irresponsabilidad disfrazada de sabiduría. En comunidad, cada error tiene consecuencias humanas reales, tangibles, que afectan vidas concretas. El propositivismo exige responsabilidad absoluta: reconocer el daño cuando ocurre, repararlo cuando sea posible, y crear mecanismos de autocorrección que sean tan ágiles como los problemas que intentan resolver.
Pero también reconoce algo más profundo sobre la naturaleza del aprendizaje humano: que la autocorrección auténtica necesita tiempo. No todo conflicto requiere intervención inmediata; algunos necesitan maduración, duelo, digestión lenta. Los seres humanos no procesamos información como computadoras; tenemos ritmos orgánicos, ciclos emocionales, necesidades de integración que no pueden acelerarse sin consecuencias. La sabiduría propositivista está en distinguir cuándo intervenir y cuándo permitir que el proceso natural de aprendizaje tome su curso, evitando tanto la negligencia como la sobrecorrección ansiosa.
Esta sensibilidad hacia los tiempos humanos se conecta con una de las tensiones más fascinantes que navega el propositivismo: ofrecer dirección sin imponer destino. Es el arte delicado de crear arquitecturas de encuentro que parezcan espontáneas pero están cuidadosamente diseñadas para potenciar lo mejor de la experiencia humana. Esto no es manipulación subliminal ni ingeniería social autoritaria, sino algo más parecido a la jardinería: preparar el suelo, proporcionar las condiciones adecuadas, pero reconocer que no se puede forzar que la semilla germine.
La libertad, en esta concepción, no es la ausencia de estructura —esa ficción liberal que suele encubrir estructuras invisibles y más coercitivas— sino la presencia de opciones genuinas. Es reconocer que hasta la comodidad puede ser un propósito válido, conectando así con la tradición epicúrea que valoraba el placer inteligente, mientras se ofrecen alternativas que expandan las capacidades de la experiencia humana hacia formas más ricas de transformación personal y colectiva.
En esta expansión de posibilidades emerge algo profundamente hermoso: la idea de que existe un pequeño porcentaje de la población que siente la responsabilidad de prolongar la chispa de vida en este universo. No por ego o protagonismo mesiánico, sino por amor puro a la existencia misma. Este 1% —cifra más simbólica que estadística— no busca arrastrar al resto de la humanidad hacia una visión particular; busca crear opciones tan atractivas, tan genuinamente enriquecedoras, que otros se sientan naturalmente atraídos.
Es la diferencia fundamental entre el misionero que impone su verdad y el artista que inspira con su creación. No se trata de salvar el mundo en el sentido heroico tradicional, sino de colaborar en poner nuestra atención colectiva en aquello que no siempre durará. Porque todo —desde nuestras vidas individuales hasta las estrellas que iluminan nuestros atardeceres— tiene fecha de caducidad cósmica. Y de esa conciencia de finitud nace no la desesperación, sino una responsabilidad exquisita.
Como bien captura esta filosofía emergente: a veces salvar el mundo simplemente es admirarlo. Y de esa admiración nace la responsabilidad, no como carga pesada sino como privilegio extraordinario. Es lo que podríamos llamar una «ética de la gratitud cósmica» que transforma la existencia de accidente absurdo en oportunidad sagrada.
Esta perspectiva se materializa en una relación particular con la tecnología que evita tanto la tecnofobia paralizante como la tecnolátrica ciega. El propositivismo ve en la tecnología una extensión de nuestras capacidades humanas más nobles, no un sustituto de ellas. La inteligencia artificial puede ayudarnos a medir realidades que antes eran invisibles, a procesar feedback de maneras que antes eran imposibles, a crear consensos que antes requerían décadas de negociación política.
Pero siempre opera bajo una premisa clara e irrenunciable: la tecnología amplifica, no reemplaza. Los verdaderos consensos se logran entre humanos que sienten, sufren, aman y esperan, no entre algoritmos que calculan probabilidades. La velocidad de la corrección tecnológica debe equilibrarse constantemente con la sabiduría de la paciencia humana, creando sistemas que sean eficientes sin ser inhumanos.
Esta síntesis entre eficiencia y humanidad se refleja en cómo el propositivismo aborda la diversidad. Reconociendo que no se pueden subir dos montañas al mismo tiempo —una limitación física y temporal ineludible— abraza la diversidad como estrategia de supervivencia evolutiva. Si hay múltiples caminos posibles hacia un futuro más rico, ¿por qué no crear múltiples equipos para explorarlos simultáneamente?
Esta es evolución ya no meramente genética, sino de propósitos conscientes. Diferentes formas de propositivismo para diferentes contextos culturales, diferentes personalidades, diferentes momentos históricos. La riqueza está en la variedad creativa, no en la uniformidad dogmática. Es una aplicación social del principio biológico que nos enseña que la diversidad genética fortalece las especies frente a cambios impredecibles del entorno.
Quizás lo más radical del propositivismo, lo que lo distingue de otras filosofías sociales contemporáneas, es su concepción del amor como principio organizativo social. No el amor romántico e individual —aunque no lo excluya— sino el amor como capacidad política de dejar ir por el bien del otro, de acompañar sin poseer, de invitar sin obligar, de crear sin controlar los resultados.
Cuando alguien decide no formar parte de una comunidad propositivista, la respuesta no es el rechazo defensivo ni la persuasión insistente sino algo más difícil y más bello: «Te amamos como eres. Puedes volver cuando quieras, puedes irte cuando necesites.» Es reconocer que forzar la pertenencia contradice la esencia misma de lo que se busca construir. El amor auténtico, en esta filosofía, incluye la libertad de ser amado desde la distancia.
Esta ética relacional culmina en lo que podríamos llamar el ethos del «arquitecto sin gloria», una figura que trasciende la búsqueda de reconocimiento personal para enfocarse en la construcción de condiciones que permitan a otros florecer. No busca seguidores sino resonancias, no verdades absolutas sino múltiples verdades en guerra creativa, no pedestales personales sino tierra fértil para que otros crezcan más alto que él.
Es una filosofía que atrae a quienes están dispuestos a perderlo todo menos el propósito, a quienes prefieren virtud sobre gloria, a quienes comprenden que la verdadera transformación social comienza con la transformación personal pero no termina ahí. Son personas capaces de plantar árboles bajo cuya sombra nunca descansarán, de construir catedrales que no verán terminadas, de iniciar conversaciones que otros continuarán.
En un mundo que oscila neuroticamente entre el cinismo postmoderno —que todo lo deconstruye sin construir nada— y el optimismo ingenuo —que ignora la complejidad real de los cambios sociales— el propositivismo ofrece una tercera vía: la esperanza práctica, la acción consciente, el amor inteligente. No es una respuesta final que cierre debates, sino una pregunta mejor formulada que los abra hacia horizontes más fértiles.
La pregunta central que propone esta filosofía emergente resuena con particular fuerza en nuestro momento histórico: ¿cómo podemos usar nuestros privilegios —nuestra salud, nuestra mente, nuestras posibilidades tecnológicas y sociales— para la virtud más grande que podamos alcanzar en nuestro momento? No se trata de perfección inalcanzable sino de excelencia posible, no de heroísmo mediático sino de responsabilidad cotidiana elevada a arte.
El propositivismo no promete utopías perfectas que eliminen el sufrimiento humano —esa fue la trampa de las ideologías totalitarias del siglo XX. Promete algo más valioso y realista: la posibilidad de protopias, de futuros improbables pero no imposibles donde la experiencia humana se expande hacia formas más ricas de conexión, significado y creatividad colectiva.
Es una filosofía para arquitectos de civilización que saben que construir auténticamente requiere estar dispuesto a destruir lo obsoleto, que crear genuinamente requiere contradecirse cuando la realidad lo exige, que liderar verdaderamente requiere saber seguir cuando la situación lo demanda. Es para quienes entienden que la coherencia rígida es enemiga de la sabiduría, que la evolución requiere muerte y renacimiento constantes.
Al final, como nos recuerda esta filosofía en formación, no se trata de tener razón en debates estériles. Se trata de tener propósito en acciones fértiles. Y en esa distinción aparentemente simple se encuentra toda la diferencia entre una vida meramente vivida y una vida que valió la pena haber vivido, entre una civilización que simplemente perdura y una que florece conscientemente.
Como una semilla que no dejaría pasar la oportunidad de germinar en tierra fértil, con agua y sol, por el miedo a que afuera nunca más llueva, el propositivismo es esa semilla filosófica. Y este, con todas sus incertidumbres y posibilidades, es su momento de germinar en la conciencia colectiva de una especie que finalmente tiene las herramientas para elegir conscientemente su propia evolución.
La chispa de vida en este universo, en este sistema solar, en este planeta, puede brillar más tiempo y con más intensidad. La pregunta no es si tenemos la capacidad técnica para lograrlo —cada día que pasa la respuesta es más claramente afirmativa. La pregunta es si tenemos la voluntad filosófica, la madurez emocional y la sabiduría ética para usarla bien.
Nota: El Propositivismo es, en esta etapa, una dialéctica del propósito: un marco que coloca en el centro la acción propositiva y positiva. No pretende todavía ser una filosofía cerrada, sino un método vivo en construcción. Sin embargo, su intención es clara: provocar el debate filosófico, incluso la crítica más dura, porque sabemos que de ahí nace la consolidación de toda corriente de pensamiento. El Propositivismo se asume como una filosofía emergente, ambiciosa y provocadora, que no teme al escrutinio, porque en él encuentra su proceso de maduración. No buscamos quedarnos solo en la dialéctica inicial, necesaria como punto de partida, sino abrirnos paso hacia los espacios donde se fundan las filosofías que marcan época.

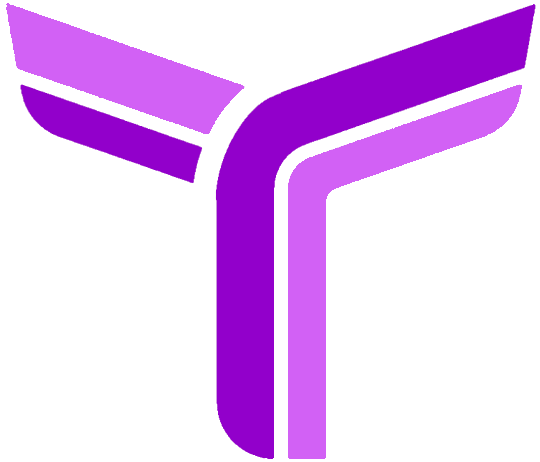
Deja una respuesta