El ser humano ha intuido desde siempre que la vida no puede reducirse a la mera supervivencia. Dostoyevski lo expresó con crudeza: “El misterio de la existencia no está en solo mantenerse vivo, sino en encontrar algo por lo que vivir.” Esa búsqueda de propósito se convierte en el verdadero motor de nuestra historia. No basta con respirar; necesitamos un “para qué” que justifique el esfuerzo y el dolor de existir.
Ralph Waldo Emerson, desde otra orilla, añadió que la vida no es una meta fija sino un tránsito interminable: “La vida es un viaje, no un destino.” Con ello nos recordó que no hay promesa final, sino caminos que se abren y se cierran, bifurcaciones que nos moldean, pasos que nos constituyen. El sentido no está en el horizonte, sino en cada paso que damos hacia él.
Borges llevó esta reflexión al límite: “Cualquier destino, por largo y complicado que sea, consta en realidad de un solo momento: el momento en que el hombre sabe para siempre quién es.” Ese instante de revelación —efímero pero absoluto— resume el largo viaje de una vida. Todo lo que precedió y todo lo que seguirá queda subordinado a la conciencia de ese instante en que el ser humano se reconoce a sí mismo.
Pero quizás el misterio más profundo es el que late debajo de estas tres intuiciones: la vida misma no puede conocer su propósito mientras se está viviendo. El sentido último de la existencia no se revela a los que la habitan; se revela solamente en el momento en que ya no exista ni un solo ser sentiente en el universo. Solo entonces, cuando la conciencia se haya extinguido por completo, quedará fijada para siempre la huella de lo vivido: el registro absoluto de lo que la vida fue y de por qué tuvo que serlo.
Esa paradoja coloca en nuestras manos una responsabilidad inmensa. No podemos conocer el propósito final, pero sí podemos extender la experiencia. Extenderla, sin embargo, no significa alargarla por inercia, como quien cuenta los minutos de un reloj que no importa. Extenderla es darle densidad al instante, es vivir con atención, con creatividad, con plenitud. Es pintar, cantar, amar, pensar y compartir, de modo que cada momento sea digno de haber sido vivido.
Así, la extensión de la vida se convierte en una expansión del bienestar y la satisfacción, no en una mera prolongación del sufrimiento. Nuestra tarea, entonces, es prolongar el viaje lo más lejos posible pero en plenitud, multiplicar los momentos de sentido y de revelación, hacer que la llama de la conciencia siga ardiendo, aunque no sepamos para qué.
Quizá ese sea, en el fondo, el único mandato universal: mantener encendida la experiencia de vivir para que, cuando llegue el silencio definitivo, la conciencia que se construyó sepa —por fin y para siempre— por qué se vivió lo que se tuvo que vivir.

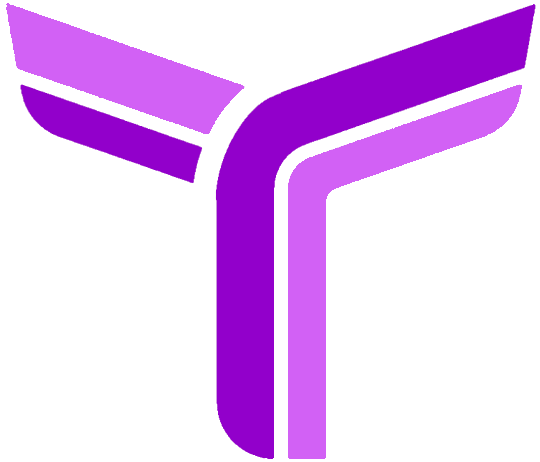
Deja una respuesta