La cultura también es mi derecho. Y dentro de ese derecho está el poder promoverla, invertir en ella y apostar por el arte como un bien común. Por eso, cuando solicito una licencia, cuando pido apoyos o incluso recursos del Estado, no lo hago desde la lógica del favor ni de la deuda moral. No les debo nada en el sentido del deber personal: está en su deber institucional y en mi derecho ciudadano que el Estado apoye la cultura. Más que barreras, deberían ser aliados obligados.
Pero también está en mi derecho ser una organización privada, de orden privado, con fines no lucrativos: una asociación civil que represente a la ciudadanía y que pueda convertirse en una prioridad que no muera cada seis años, ni cada tres con los cambios de gobierno. Tantuyo aspira justo a eso: a construir un ADN cultural que mantenga vivos, fuera de los vaivenes políticos, los mecanismos que promueven la cultura y el arte.
Existe en México una herencia profundamente vasconcelista —en el sentido de José Vasconcelos— que nos llevó a colocar a la cultura y al arte como una misión del Estado. En su momento, esta visión fue profundamente revolucionaria: alfabetizó, dignificó, sembró nación. Negarlo sería injusto. Pero toda revolución que no se actualiza corre el riesgo de convertirse en su propio límite.
Con el tiempo, esa lógica concentró la legitimidad cultural en las instituciones gubernamentales, y con ella también concentró su fragilidad. No por falta de talento individual, sino por una lógica estructural de rotación política, ciclos cortos, presupuestos inestables y decisiones sujetas al humor del poder.
Aquí surge una pregunta incómoda: ¿quién suele administrar mal las cosas? Tristemente, el propio gobierno, no por malicia, sino por diseño. La cultura —que es tan frágil, tan vital— queda entonces en manos de estructuras que muchas veces no tienen continuidad, ni visión de largo plazo. Peor aún: queda sometida a los ciclos políticos, donde cada cambio de administración puede significar el desmantelamiento de años de trabajo.
En mis estudios de doctorado confirmé algo revelador: la gran mayoría de los entrevistados considera que el subsidio al arte y la cultura es una tarea del gobierno. Y coincido: sí debe ser un derecho garantizado, sí debe contar con presupuesto público. Pero también creo que debe ejecutarse de una manera óptima, sostenible y evolutiva, que no dependa del sexenio, sino que mejore, aprenda y se fortalezca con el tiempo.
Hoy, además, entramos a una era donde la inteligencia artificial transformará el trabajo, la educación, la economía y la identidad. En ese contexto, el arte, la cultura, el pensamiento crítico y la creación simbólica no serán un lujo: serán uno de los derechos más buscados por el ser humano para no convertirse en un mero apéndice del algoritmo. Apostar hoy por cultura es, incluso, una inversión más inteligente que apostar por criptomonedas: las criptos fluctúan; la cultura construye humanidad.
Mi apuesta no es a un gobierno que organice directamente los eventos culturales, que concentre la operación y el control, sino a un gobierno que fertilice. Que genere condiciones para que sean los ciudadanos quienes cosechen.
El Estado no está para crear la cultura, sino para dar la tierra, para asegurar que sea fértil, justa y accesible para todos. Está para asignar recursos, agua, ecosistemas, infraestructura que permitan que la cultura y el arte florezcan. No debe ser el florista que vende ramos ya cortados; debe ser el jardinero que prepara el suelo para que crezcan jardines permanentes.
Pero aquí aparece la contradicción fundamental: mientras el discurso habla de derechos culturales y ecosistemas creativos, la práctica nos somete a meses de trámites kafkianos para obtener una licencia. Cada requisito esconde otro requisito, como una matrushka burocrática donde el centro nunca llega.
Llevamos ocho meses en este proceso. Ocho meses en los que, en lugar de generar más programación, más encuentros, más impacto cultural, hemos tenido que convertir nuestra energía en peregrinación burocrática.
¿Para quién existe esta regulación? ¿Para proteger espacios como el nuestro, que operan con recursos mínimos pero con máxima convicción? ¿O para proteger al sistema de espacios como el nuestro?
Hace poco hice un ejercicio revelador: pedí a diferentes inteligencias artificiales que me recomendaran espacios culturales en Guadalajara. Los cinco resultados más importantes que arrojaron, sin excepción, eran proyectos operados por el gobierno municipal, estatal, o por la Universidad de Guadalajara.
No es que estos espacios no sean valiosos—muchos lo son. El problema es lo que esta respuesta algorítmica revela: la hegemonía cultural del Estado se ha vuelto tan total que hasta los sistemas de información la reproducen como si fuera la única realidad posible.
Cuando la inteligencia artificial—entrenada con millones de datos, reseñas, menciones y contenido en línea—solo puede «ver» lo institucional, significa que lo independiente, lo disruptivo, lo ciudadano, simplemente no existe en el mapa cultural legible. No porque no exista físicamente, sino porque opera en una economía de visibilidad completamente distinta.
Esta invisibilidad no es accidental. Es estructural. Los proyectos gubernamentales cuentan con:
- Presupuestos de difusión que ninguna organización civil puede igualar
- Legitimidad institucional que los medios reproducen automáticamente
- Infraestructura digital (sitios web oficiales, presencia en redes, vínculos con plataformas de turismo cultural)
- Continuidad de marca que trasciende administraciones
Mientras tanto, los espacios independientes luchan por existir primero físicamente (con licencias kafkianas y recursos limitados) y luego por existir simbólicamente (sin presupuesto de comunicación, sin la «validación» institucional, sin el megáfono del Estado).
El resultado es una profecía autocumplida: si los algoritmos solo recomiendan lo gubernamental, más gente va a lo gubernamental, lo cual refuerza la percepción de que «la cultura» es lo que hace el gobierno. Y así, el vasconcelismo no solo se perpetúa en las políticas públicas—se codifica en la infraestructura misma de cómo conocemos y accedemos a la cultura.
Pero hay algo más incómodo que debe decirse: la centralización cultural no solo es un problema de diseño institucional—también es, en muchos casos, un mecanismo de control político y, en los peores escenarios, de opacidad financiera.
Muchos de los programas culturales gubernamentales operan bajo lógicas clientelares: otorgan trabajo, recursos y visibilidad a cambio de lealtad política o continuidad electoral. Los artistas y gestores culturales que acceden a estos programas quedan, consciente o inconscientemente, vinculados a la administración que los financia. Y cuando esa administración cambia, el ecosistema cultural se reconfigura no por criterios artísticos o de impacto social, sino por criterios de afinidad política.
Esto no significa que todos los funcionarios culturales sean corruptos, ni que todos los artistas que reciben apoyos gubernamentales sean cómplices. Significa que el sistema está diseñado de tal forma que la dependencia política se vuelve inevitable, incluso para quienes operan con buena fe.
Pero existe un problema aún más grave: la dificultad para evaluar objetivamente el valor y costo del arte lo convierte en un territorio ideal para la opacidad presupuestal. ¿Cuánto vale realmente una escultura pública? ¿Cómo se justifica que una pieza cueste un millón de pesos y otra diez millones? Sin criterios técnicos claros, sin evaluación rigurosa, sin rendición de cuentas efectiva, el «arte público» puede funcionar como vehículo para inflar presupuestos y desviar recursos.
Uno de los casos emblemáticos en Guadalajara es la escultura «La Pluma» (o «Bolígrafo Gigante») del artista Pedro Reyes, adquirida en 2017 por 1,392,000 pesos como parte del programa «Arte Público» del Ayuntamiento—un programa que contemplaba una inversión total de 42 millones de pesos y que generó fuertes críticas por la opacidad en su asignación y ejecución.
No estoy cuestionando la calidad artística de la obra ni la integridad del artista. Estoy señalando que cuando no existen mecanismos técnicos y transparentes para evaluar proyectos culturales, el sistema se vuelve vulnerable a la discrecionalidad, el inflamiento de costos y, en el peor de los casos, al desvío de fondos.
He escuchado de primera mano, de artistas que prefieren el anonimato, relatos de ofertas para inflar presupuestos de proyectos culturales con la complicidad de funcionarios. No puedo comprobarlo individualmente, pero el patrón estructural es claro: cuando la cultura se concentra en el Estado, y el Estado opera sin controles rigurosos, la corrupción encuentra su nicho.
La solución no es eliminar el apoyo público al arte—sería absurdo. La solución es descentralizar, transparentar y profesionalizar la gestión cultural. Es construir ecosistemas donde múltiples actores (Estado, sociedad civil, iniciativa privada, comunidades) operen con reglas claras, rendición de cuentas y criterios técnicos de evaluación.
Algunos podrían argumentar que quitarle protagonismo al Estado es abandonar la cultura. Pero lo contrario es cierto: es liberarla para que pueda ser lo que siempre debió ser—un ejercicio ciudadano, no una concesión gubernamental.
Tantuyo no es un proyecto cultural más. Es una apuesta por la infraestructura ciudadana de la cultura: una organización que no dependa de los ciclos políticos, que pueda acumular aprendizajes, construir memoria institucional y generar modelos replicables y sostenibles.
Llevamos apenas un año de existencia formal. Apenas estamos aprendiendo a balbucear. Pero también en este primer año hemos generado comunidad, facilitado encuentros genuinos y sostenido conversaciones que no ocurren en ningún otro lugar de esta ciudad. Lo hemos hecho sin esperar permisos para existir, porque entendimos desde el inicio que la cultura no nace de las instituciones: emerge a pesar de ellas.
Y, sin embargo, también sabemos que la sostenibilidad de estos espacios requiere un pacto distinto entre el Estado y la sociedad civil. Un pacto donde:
- No se vea a las organizaciones civiles como competencia del Estado, sino como aliados estratégicos en la gestión cultural.
- La regulación exista para facilitar, no para obstruir el surgimiento de espacios independientes.
- Los apoyos públicos se asignen con criterios de impacto, resultados y sostenibilidad, no de cercanía política o clientelismo cultural.
- Existan mecanismos de evaluación, transparencia y mejora continua que trasciendan sexenios.
Aquí también es necesaria una autocrítica: las organizaciones civiles no son moralmente superiores por definición. También pueden corromperse, también pueden perder rumbo. La diferencia es que, al operar bajo lógicas más compactas, evaluables y orientadas a resultados, tienen mayor capacidad de corrección, diversidad y evolución. La rendición de cuentas no es una carga: debe ser su ejemplo.
Artistas, gestores culturales, funcionarios públicos, académicos y ciudadanos: les invito a conocer Tantuyo. No como un acto de generosidad, sino como un ejercicio de corresponsabilidad. Para ver lo que se puede construir cuando la convicción ciudadana no espera al Estado, pero tampoco renuncia a exigirle que cumpla su papel.
Nuestra lucha no es contra las instituciones, sino por instituciones mejores. Por un Estado que fertilice en lugar de controlar. Por una burocracia que facilite en lugar de asfixiar. Por un sistema que entienda que la cultura no se administra: se cultiva.
La cultura también es mi derecho. Y ejercerlo no debería ser un acto de heroísmo burocrático, sino una práctica cotidiana de ciudadanía.
Los espero en Tantuyo. La puerta está abierta.

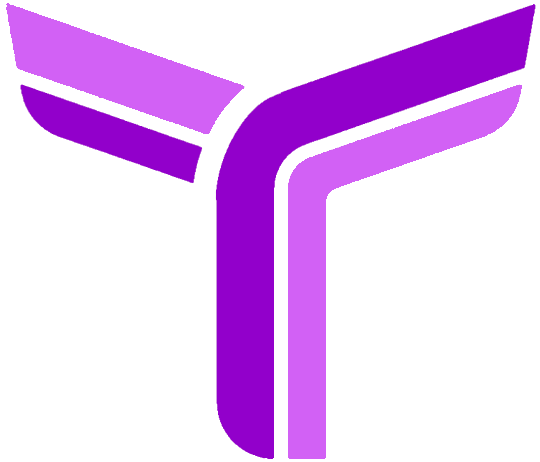
Deja una respuesta