«Por qué el método importa más que el resultado«
El 3 de enero de 2025, Estados Unidos ejecutó una operación militar en Venezuela: bombardeó Caracas, capturó al presidente Nicolás Maduro y a su esposa, y los trasladó a territorio estadounidense para ser juzgados. Según múltiples reportes internacionales, lo ocurrido está documentado en imágenes que circulan globalmente. Las consecuencias, sin embargo, todavía permanecen invisibles para muchos.
Mientras una parte de Latinoamérica celebra la caída de un régimen que llevó a Venezuela al colapso económico, la migración masiva y la represión sistemática, muy pocos están viendo lo que realmente murió esa madrugada: no solo un gobierno, sino el principio mismo de la autodeterminación latinoamericana.
Este no es un texto en defensa de Maduro. Es un texto en defensa del derecho de los pueblos a equivocarse, aprender y transformarse sin que una potencia extranjera decida por ellos cuándo ya no merecen existir como proyecto propio.
La Venezuela de Maduro había perdido legitimidad desde hace años. Negarlo sería deshonesto. Pero hay una diferencia radical entre que un pueblo enfrente y resuelva su crisis —con presión internacional, auditoría multilateral o mediación regional— y que otro país decida ser juez, jurado y ejecutor en territorio ajeno, sin mandato de la ONU, sin consenso regional y sin proceso multilateral alguno.
Entre ambos escenarios no hay una diferencia de grado, sino de especie.
Cuando se valida que un país puede invadir, capturar líderes y juzgarlos en su propio territorio porque considera ilegítimo a un gobierno extranjero, lo que se rompe no es solo un régimen concreto: se rompe la idea misma de regla común. Se normaliza un precedente que dice: si no nos gusta tu gobierno, podemos eliminarlo por la fuerza.
Y los precedentes no discriminan. Solo se repiten.
Bajo esa lógica, ¿qué impide que China aplique el mismo argumento sobre Taiwán? ¿Qué impide que Rusia justifique cualquier invasión futura? ¿Quién audita al auditor cuando la “auditoría moral” se vuelve unilateral?
La historia es clara: los países no invaden por altruismo. Invaden cuando hay intereses estratégicos, recursos clave o modelos alternativos potencialmente peligrosos. Venezuela no fue solo Maduro. Fue su petróleo, su ubicación y su relevancia geopolítica.
Y si ese es el criterio, México no está fuera del radar.
México no vive una crisis como la venezolana, pero tiene elementos que históricamente han incomodado a imperios: diversidad cultural irreductible, formas de organización comunitaria que anteceden al capitalismo, recursos estratégicos y memoria viva de lo que significa resistir la invasión. No es que México sea hoy una alternativa consolidada al modelo hegemónico, sino que tiene los ingredientes para construirla. Y eso, en términos geopolíticos, puede ser más peligroso que simplemente ser un problema.
Un México soberano, diverso, energéticamente autónomo y tecnológicamente consciente sería uno de los mayores contrapesos civilizatorios del siglo XXI. Justamente por eso se le mantiene fragmentado, confundido y enfrentado consigo mismo. Y justamente por eso se normaliza que una potencia “ponga orden” en la región.
Aquí es donde el debate sobre Venezuela conecta con algo más profundo: el verdadero peligro no es la inteligencia artificial; somos nosotros.
La IA no invade países. No bombardea capitales. No actúa por orgullo nacional ni miedo a perder hegemonía. Los humanos sí. La IA ejecuta marcos éticos; no los crea. Y si normalizamos que el fin justifica los medios, que la fuerza sustituye al consenso y que la superioridad moral habilita la violencia, la IA no corregirá eso: lo amplificará.
El riesgo no es una superinteligencia autónoma, sino una inteligencia humana con poder concentrado, sin límites institucionales, convencida de tener la razón absoluta.
¿Había alternativas para Venezuela? Sí. Auditoría electoral multilateral rigurosa, presión diplomática escalada, sanciones focalizadas a responsables específicos, mediación regional liderada por Latinoamérica, apoyo real a la sociedad civil venezolana. Todo habría sido más lento, más complejo, menos espectacular. Pero habría dejado un precedente civilizatorio distinto: que los conflictos se resuelven con instituciones, no con bombardeos.
En cambio, el 3 de enero validó un método peligroso: cuando tienes poder suficiente y prisa moral, puedes saltarte todo el proceso.
Lo más doloroso no fue la operación militar en sí. Fue ver a latinoamericanos celebrarla. Ver a pueblos que históricamente han sufrido intervenciones militares aplaudir una nueva intervención como método de cambio político es, al menos, paradójico. Como si la historia nos enseñara que el problema no es el método invasivo, sino solo quién lo ejecuta y contra quién.
Celebrar una invasión como forma de resolver crisis políticas es renunciar al derecho mismo de los pueblos a autodeterminarse. Porque si hoy justificamos la caída de Venezuela por este método, mañana justificaremos la de cualquier país que “no funcione” según criterios externos.
Y aquí aparece una confusión aún más profunda: asumir que esos criterios externos son neutros, universales o, peor aún, que el modelo de quien invade es el estándar natural al que toda nación debería aspirar. En gran parte de Latinoamérica se ha instalado la idea de que, si un país no “funciona”, es porque no se parece lo suficiente al país invasor. Como si la historia, la cultura, la geografía y las formas de organización social fueran variables irrelevantes frente a un único modelo exportable.
Pero los hechos muestran lo contrario. El modelo que hoy se presenta como ejemplar es el mismo que justifica invasiones unilaterales, que sustituye el diálogo por la fuerza y que convierte su propia visión del orden en criterio normativo obligatorio para los demás. Precisamente por eso, es el último modelo al que deberíamos aspirar sin cuestionamiento. No porque todo en él sea negativo, sino porque ningún modelo que necesita imponerse por la violencia puede considerarse universalmente deseable.
La misma nación que hoy se presenta como libertadora instaló dictaduras militares en Chile (1973), Argentina (1976), Brasil (1964) y Guatemala (1954) cuando esos países ensayaban modelos alternativos democráticamente electos. El patrón es claro: el problema nunca fue que fueran dictaduras, sino que no eran las dictaduras convenientes.
Los criterios comparativos no son el problema en sí. Comparar, aprender e inspirarse en otras naciones es parte del desarrollo humano. El problema es cuando la comparación deja de ser diálogo y se convierte en jerarquía; cuando deja de ser colaboración y se vuelve imposición. Las naciones no existen para converger hacia un molde único, sino para explorar distintas formas de organizar la vida colectiva.
Cada país, cuando logra articular su cultura con su sistema de organización, se convierte en un fin en sí mismo. No solo crea una identidad única, sino una manera singular de resolver problemas, distribuir recursos, ejercer el poder y convivir. Venezuela, con todos sus defectos —y fueron muchos, demasiados—, representaba una experiencia histórica específica, irrepetible. Nada de eso justifica que sea anulada por la fuerza desde fuera.
Lo verdaderamente alarmante es que esta intervención revela también una falta de agencialidad regional. No solo falló Venezuela. Fallaron las naciones latinoamericanas en construir mecanismos efectivos de comunicación, mediación y acción conjunta. Al aceptar pasivamente que otro decida por la región, se reproduce exactamente la lógica vertical que tanto se critica dentro de nuestros propios países: el permiso “desde arriba”, la autoridad incuestionable, la obediencia disfrazada de orden.
Es una contradicción profunda: rechazamos la imposición interna, pero aplaudimos la externa. Queremos eliminar el autoritarismo en casa, pero legitimamos su versión geopolítica. Y al hacerlo, no solo perdemos soberanía territorial o política; perdemos algo más sutil y más grave: la capacidad colectiva de decidir cómo queremos equivocarnos, corregirnos y evolucionar.
Latinoamérica tiene una oportunidad histórica: convertirse en un laboratorio de alternativas. No como bloque ideológico rígido, sino como red de culturas soberanas que resuelven sus conflictos con auditoría multilateral, transparencia tecnológica y cooperación regional, no con fuerza militar externa.
Pero para eso hay que dejar de celebrar cuando nos invaden. Porque perder soberanía no es solo perder territorio: es perder la capacidad de imaginar futuros propios. Y si renunciamos a eso, ya no importa quién gobierne —un dictador, un presidente impuesto o un algoritmo—: habremos perdido lo único que nos hacía verdaderamente humanos.
El 3 de enero no terminó con la captura de Maduro.
Comenzó con la validación de un método.
La pregunta no es si Maduro merecía caer.
La pregunta es quién decide quién cae, bajo qué reglas y qué mundo queda después.
Porque un mundo donde el más fuerte decide unilateralmente quién es legítimo no es un mundo de derecho: es un mundo donde todos esperan su turno para ser declarados ilegítimos por alguien más.
Y en ese mundo, la próxima superinteligencia no será peligrosa por ser artificial.
Será peligrosa por heredar de nosotros la lección de que tener poder justifica usarlo sin consenso.
Eso no es antiestadounidense.
Es hacer patria a lo humano.


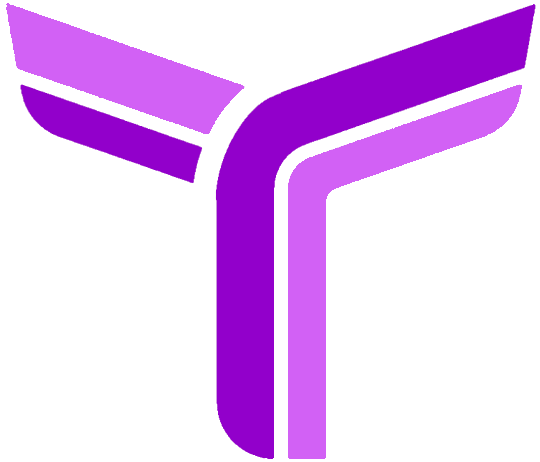
Deja una respuesta