Vivimos una época en la que la inteligencia —esa que tanto nos costó cultivar durante siglos— está siendo externalizada. Ya no se trata solo de pensar más rápido, sino de tener acceso a un océano de información que lo sabe todo antes que nosotros. Pero con esa abundancia de inteligencia llega un reto nuevo, casi invisible: el de mantener la templanza, el equilibrio entre lo que podemos hacer y lo que realmente necesitamos.
Y es que, si alguna vez el ser humano soñó con el paraíso, hoy lo estamos construyendo… pero un paraíso donde quizás no haya espacio para el aburrimiento, el silencio o la carencia. Y sin ellos, ¿podríamos seguir llamándonos humanos?
Algo está cambiando en la naturaleza misma de nuestros anhelos. En el pasado, el placer tenía límites naturales: el azúcar era escaso, el arte requería tiempo, el sexo implicaba vínculo y riesgo. Cada deseo vivía en tensión con su satisfacción. Pero hoy, cada placer ha sido industrializado, sintetizado, democratizado hasta el punto de la saturación.
Antes, una manzana era un manjar. Hoy, el azúcar nos rodea en cada esquina: pasteles, refrescos, caramelos. Lo dulce dejó de ser un lujo para convertirse en una adicción cotidiana. Y lo que ocurrió con el azúcar está a punto de ocurrir con algo mucho más profundo: el placer mismo.
La inteligencia artificial promete perfeccionar esa síntesis: placer inmediato, sin culpa, sin espera. Pronto podrá diseñar sabores, sonidos, emociones o incluso vínculos afectivos que se sientan más «reales» que lo real. Podrá hacernos creer que comemos vegetales mientras saboreamos el paraíso, o que conversamos con alguien que nos comprende a la perfección.
Pero al eliminar la carencia, eliminamos también la tensión que da sentido al deseo. El filósofo Byung-Chul Han nos advierte que vivimos en una «sociedad del rendimiento del placer», donde ya no existe el eros sino la dopamina: una hiperproducción de satisfacción que termina en vacío.
Si llegamos al punto en que los sentidos puedan ser hackeados por IA para hacernos sentir placer comiendo brócoli o meditando, habremos alcanzado una especie de nirvana químico-tecnológico. Del mismo modo que los dioses de las mitologías, podríamos tenerlo todo… excepto la emoción de buscarlo. Y detrás de esa perfección, perderíamos la imperfección que nos hace sentir vivos.
El filósofo rumano Emil Cioran escribió algo inquietante:
«El fracaso es un horizonte inevitable que define la relación del hombre con sus aspiraciones, con la historia y consigo mismo.»
Cioran no celebraba el fracaso por masoquismo, sino porque entendía que es precisamente el fracaso lo que da forma al deseo. Cuando todo se logra, el alma se detiene. Cuando todo placer es posible, el deseo se extingue.
Por eso advertía también:
«No se trata solo de no alcanzar un objetivo, sino de descubrir que toda aspiración está marcada por la imposibilidad de ser plenamente satisfecha.»
El error de nuestra era tecnológica no será el de fallar, sino el de haber dejado de fallar. De vivir en una realidad tan diseñada que ya no quede espacio para la sorpresa, el deseo, ni el misterio. El placer sin distancia, sin vacío, se convierte en anestesia.
Como en el arte o el amor, sin conflicto no hay creación. El deseo incompleto no es una tragedia: es la condición de la vitalidad. Cioran y Gödel nunca se conocieron, pero llegaron a la misma verdad por caminos opuestos: el filósofo desde la desesperación, el matemático desde la lógica pura. Los Teoremas de Incompletitud demostraron que ningún sistema puede ser completo y consistente a la vez. Cioran intuía lo mismo sobre el deseo humano. Quizás la lección sea universal: lo completo está muerto, solo lo incompleto vive. Y si la tecnología nos promete completud, quizás nos esté ofreciendo la muerte disfrazada de satisfacción.
En un mundo donde el placer y el conocimiento son infinitos, la virtud ya no será el descubrimiento, sino la moderación. La templanza —esa virtud que los antiguos griegos consideraban la base de toda sabiduría— podría ser el nuevo heroísmo del siglo XXI.
No se trata de renunciar al placer, sino de aprender a sostenerlo sin que nos consuma. Porque el verdadero peligro no será que la IA piense más rápido que nosotros, sino que piense por nosotros lo que deseamos sentir.
El mundo de mañana exigirá más fuerza interior que nunca, porque la tentación no estará afuera, sino en cada algoritmo diseñado para conocernos mejor que nosotros mismos. Ya lo vivimos: TikTok que predice qué video te hará scrollear por horas, Spotify que cura tu estado de ánimo antes de que lo nombres, videojuegos con sistemas de recompensa calibrados al milisegundo para mantenerte enganchado, Instagram que te muestra exactamente la vida que deseas pero no tienes.
La IA podrá ofrecerte el sabor perfecto, la melodía exacta, la compañía emocional ideal. Pero esa perfección podría volverse anestésica, como un espejo que nos devuelve solo lo que queremos ver.
El equilibrio será una práctica consciente, casi espiritual. Saber cuándo desconectarse, cuándo no creerle al estímulo perfecto, cuándo preferir el silencio a la sobreinformación, será un acto de libertad. Ahí el reto ético será aprender a vivir con placer imperfecto, con deseo incompleto, con hambre creativa.
No hay que olvidar que la IA también puede fabricar equilibrio. Puede darte la playlist exacta para tu estado de ánimo, la app de meditación que te calma en tres minutos, el terapeuta virtual que nunca te juzga, la dosis justa de dopamina para que todo parezca estar «bien». Puede mantenernos «en balance» químico y emocional, en una especie de homeostasis digital perfectamente calibrada.
Pero ese bienestar calculado no es templanza: es una paz sin profundidad que termina por ser otra forma de vacío.
El verdadero equilibrio nace del conflicto, no de su ausencia. No es estático: es un pulso entre extremos, una danza entre tensión y calma. Solo quien ha conocido la incomodidad puede saborear la calma. Solo quien se ha perdido puede disfruir del regreso.
Si la tecnología neutraliza esa fricción, eliminamos la posibilidad de crecer. El equilibrio auténtico no es la ausencia de lucha, sino la capacidad de sostenerla con sentido.
Cioran también escribió:
«El arte de vivir comienza cuando aprendemos a estar cómodos con nosotros mismos.»
Y quizás esa sea la verdadera resistencia: volver a encontrar placer en lo sencillo, en el tiempo no medido, en lo imperfecto. La IA podrá multiplicar las experiencias, pero no podrá reemplazar el sentido. Podrá darnos compañía, pero no propósito. Podrá ofrecer placer, pero no virtud.
El arte de vivir, en esta nueva era, consistirá en reaprender a sentir sin depender del estímulo. Será un regreso hacia adentro: hacia el cuerpo, la respiración, el vínculo auténtico. Una revolución silenciosa que empieza por el equilibrio.
Y como diría Pascal, el aburrimiento vuelve a ser una puerta hacia el pensamiento. No es el enemigo de la plenitud: es su condición. En el vacío aparente es donde germina lo auténtico.
Les propongo algo: el futuro no debe centrarse en prohibir esos placeres artificiales, sino en educar la conciencia para discernir entre placer real y placer inducido. Porque en el fondo, lo que define lo humano no es el placer en sí, sino el significado que le damos.
Si comer un vegetal con sabor amplificado por IA se convierte en una forma de honrar al cuerpo, al planeta y a la vida, podría ser ético. Si usamos la tecnología para cultivar la atención plena en lugar de dispersarla, para profundizar conexiones en lugar de multiplicarlas superficialmente, entonces el placer artificial puede ser una herramienta de liberación. Pero si lo usamos solo para llenar vacíos interiores, estaremos cultivando una espiritualidad anestesiada. Estaremos simulando la alegría sin atravesar el camino que conduce a ella.
El placer artificial no es el enemigo: es un espejo. Nos muestra cuánto de nosotros sigue buscando llenar vacíos con estímulos, y cuánto está dispuesto a encontrar sentido en la conciencia. La ética del futuro no será solo sobre lo que hacemos, sino sobre cómo y por qué lo sentimos.
Desde la mirada propositivista que les comparto, podríamos sintetizar así:
El placer artificial no es el enemigo, sino un recordatorio de que el propósito no puede ser simulado.
El reto del futuro será crear IA con propósito moral, no solo sensorial. Una IA que no busque vender dopamina, sino ayudarnos a encontrar el equilibrio entre el placer que nos motiva y la incomodidad que nos transforma.
En ese punto, el sacrificio vuelve a tener valor: no como dolor, sino como acto de sentido. La renuncia deja de ser represión para convertirse en elección consciente. Y la templanza, lejos de ser limitación, se revela como la forma más alta de libertad. Quizás la plenitud no sea un destino, sino un ritmo: un ir y venir entre deseo y serenidad, entre estímulo y silencio. La tecnología no debe robarnos ese pulso, sino ayudarnos a comprenderlo.
Y cuando la inteligencia artificial nos ofrezca todos los placeres posibles, recordemos que el más grande será el de elegir con templanza. Podremos tener mil formas de placer, pero si no las acompañamos de significado, serán solo simulacros de alegría.
Porque al final, lo que nos hace humanos no es la capacidad de sentir placer, sino la de darle sentido. Y eso, ninguna inteligencia artificial podrá hacerlo por nosotros.
La revolución que necesitamos no es tecnológica: es interior. Es aprender a ser dioses de nosotros mismos antes de pretender serlo del mundo.

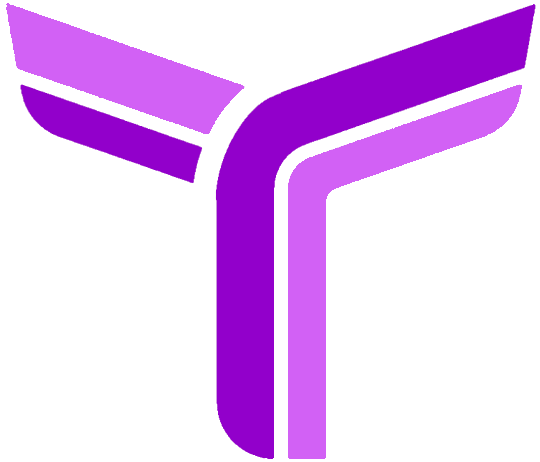
Deja una respuesta