La paradoja de una sociedad vigilada que no se vigila a sí misma
El sistema penitenciario mexicano enfrenta una crisis estructural: hacinamiento del 17% por encima de su capacidad, tasas de reincidencia cercanas al 70%, y opacidad institucional que perpetúa corrupción y violaciones a derechos humanos. Simultáneamente, la sociedad civil ha normalizado el intercambio de privacidad personal por acceso a servicios digitales, entregando datos íntimos a corporaciones sin mecanismos de rendición de cuentas.
Esta paradoja revela una contradicción civilizatoria: mientras millones entregan voluntariamente su privacidad a algoritmos corporativos a cambio de entretenimiento efímero, la idea de utilizar tecnología como herramienta de dignificación y reinserción en contextos carcelarios genera escándalo moral. ¿Por qué nos escandaliza más la vigilancia con propósito social que la vigilancia con fines comerciales?Este ensayo propone invertir ambas dinámicas mediante un modelo híbrido de reinserción social fundamentado en tres pilares: (1) propositivismo jurídico, que subordina el castigo a la construcción de propósito medible; (2) tecnología como herramienta de dignificación, otorgando acceso progresivo a internet, inteligencia artificial y comunicación digital bajo auditoría transparente; y (3) observación ciudadana descentralizada, donde la vigilancia deja de ser monopolio estatal para convertirse en ejercicio de inteligencia colectiva.
En los márgenes de la legalidad, donde la privación de libertad se impone como consecuencia, surge una pregunta que desborda lo jurídico y toca lo filosófico: ¿qué derechos puede perder un ser humano al entrar en prisión? La respuesta inmediata, práctica, señala lo evidente: se pierde la libertad de movimiento, el acceso irrestricto a la comunicación, al voto, e incluso al silencio digital. Pero más allá del marco legal, hay un marco simbólico, y ese, por omisión o por costumbre, es aún más severo.
México, como muchos países, castiga no sólo el cuerpo del delincuente, sino su alma cívica. Se despoja a la persona no sólo de sus derechos, sino de su potencial. La prisión es concebida como un lugar de castigo, no como un espacio de observación, diagnóstico ni menos aún de transformación. Y en ello reside uno de los mayores fracasos civilizatorios: en el encierro no sólo encarcelamos a un cuerpo, sino a una posibilidad.
Pero, ¿y si transformáramos la cárcel en un laboratorio social del mañana? No desde la opresión, sino desde la comprensión. No desde el castigo, sino desde la dignidad observada. ¿Y si la prisión se convirtiera en un espejo —quizás el más crudo— del sistema que la creó?
El modelo operativo que aquí se propone, denominado «Panóptico Invertido», invierte la lógica benthamiana: no se trata de que el poder observe sin ser visto, sino de que el observado pueda ser visto por muchos para garantizar su dignidad. Es la democratización radical de la vigilancia como mecanismo de protección mutua.
El ecosistema tecnológico carcelario opera mediante dispositivos especiales —celulares, tabletas— que permiten acceso progresivo a internet, educación asistida por IA, trabajo remoto y comunicación digital. Cada derecho digital ganado viene acompañado de transparencia proporcional y verificable por múltiples actores: personal penitenciario, voluntarios certificados, académicos, y algoritmos de detección de patrones anómalos.
La implementación funciona así: un recluso que ingresa al programa recibe acceso básico a contenidos educativos y comunicación supervisada. Su pantalla transmite en tiempo real a un sistema de auditoría donde guardias, voluntarios certificados y algoritmos de IA monitorean posibles conductas de riesgo: extorsión, coordinación delictiva, manipulación. Si se detecta un mal uso, la comunidad auditora puede denunciarlo inmediatamente, activando un protocolo de escalamiento conductual.
Este escalamiento funciona de manera inversa: se pierden libertades digitales progresivamente —primero el acceso a IA generativa, luego la comunicación externa, después el entretenimiento, hasta llegar únicamente a materiales de lectura— hasta que la conducta se corrija y se demuestre, mediante métricas verificables, un cambio genuino. El sistema incentiva la autorregulación y hace visible cualquier desviación antes de que se concrete en daño.
El modelo utiliza indicadores cuantitativos y cualitativos de progreso: completación de programas educativos, participación en terapias grupales, desarrollo de habilidades laborales, patrones de comunicación saludable, reducción de conductas violentas. Estos KPIs de reinserción no son impuestos unilateralmente, sino co-creados mediante mecanismos participativos donde los propios reclusos, junto a expertos en criminología, psicología y trabajo social, diseñan las métricas de éxito.
La tecnología blockchain o sistemas descentralizados similares pueden garantizar la inmutabilidad de estos registros, previniendo manipulación institucional y creando historiales verificables de transformación personal que acompañen a la persona más allá de su liberación.
Es legítimo preguntarse: si hoy renunciamos voluntariamente a nuestra privacidad en redes sociales, ¿por qué escandaliza tanto la idea de que un recluso tenga derecho a expresarse en TikTok? ¿No sería más sensato permitirle acceso a narrar su vida, entender sus decisiones, visibilizar su entorno? No como un acto de espectáculo morboso, sino como una posibilidad de transparencia profunda.
Porque una sociedad que observa, también aprende. Y una cárcel que transmite, también denuncia. Si el ojo público entra en las cárceles, tal vez comencemos a entender que los muros no sólo ocultan criminales, sino historias, contextos, enfermedades sociales, traumas colectivos.
La vigilancia, vista desde el poder, es un mecanismo de control. Pero resignificada desde el pueblo, puede convertirse en una herramienta de justicia participativa. El colmo de nuestra época es que las empresas privadas ya ven todo lo que hacemos, pero para sus intereses comerciales. En cambio, las cárceles operan en la más absoluta opacidad, sin que esa información sirva para comprender, prevenir o transformar. ¿No es más ético utilizar esa misma lógica de transparencia para fines de reinserción social verificable?
El propositivismo puede entenderse como una dialéctica que pone en el centro de la vida humana la búsqueda y el desarrollo de un propósito claro y significativo. Esta filosofía propone que el propósito actúa como motor fundamental para la acción y la toma de decisiones, ofreciendo dirección y razón profunda para enfrentar los desafíos. A través de la exploración y articulación de sus propósitos, las personas encuentran sentido en sus experiencias, lo que fomenta resiliencia, bienestar y conexión comunitaria.
En una democracia plena, el derecho no debería ser un código abstracto, sino una representación viva de la voluntad y el bienestar colectivo. Si una persona pierde su libertad, no debería perder su dignidad. Y es ahí donde el modelo propositivista propone un giro: ver en la persona reclusa no un sujeto pasivo del sistema, sino un actor social activo que puede contribuir a su mejora.
Porque nadie nace delincuente. Y muchas veces, quien delinque es sólo el producto final de una cadena de omisiones, injusticias y ausencias estructurales. ¿Qué pasaría si las cárceles estuvieran abiertas a la ciudadanía como centros de escucha y reparación? ¿Y si los reclusos participaran activamente en la creación de nuevos modelos sociales, en la evaluación de políticas públicas desde su realidad más cruda?El encarcelamiento, tal como está concebido, es una respuesta reactiva y primitiva. Pero el propositivismo, como filosofía de acción, exige más: exige comprender la causa y no sólo castigar la consecuencia. Es el paso de una justicia punitiva a una justicia transformadora. De una justicia vertical a una justicia coral.
El modelo no ignora sus riesgos. Por ello integra múltiples salvaguardas:
Consentimiento informado y desconexión voluntaria. Ningún recluso está obligado a participar. Pueden elegir el modelo tradicional de reclusión. La participación es una opción que intercambia privacidad por acceso progresivo a derechos digitales y oportunidades de reinserción acelerada.
Protección a víctimas. Las víctimas tienen derecho absoluto a no ver contenido del agresor mediante vetos digitales automáticos, similar a los bloqueos en redes sociales. Además, fondos de reparación del daño se nutren parcialmente de los ingresos generados por trabajo remoto dentro del sistema.
Moderación institucional independiente. Una asociación civil certificada o institución académica independiente, bajo parámetros estatales pero fuera del control directo de la autoridad penitenciaria, gestiona la plataforma de auditoría para prevenir abusos de poder.
Prevención del espectáculo morboso. El morbo existe y existirá. La estrategia no es negarlo, sino canalizarlo hacia fines constructivos: que la atención pública se enfoque en comprender causas estructurales, detectar corrupción institucional, visibilizar procesos sin debido proceso, y presionar por reformas sistémicas. El proyecto no busca entretenimiento, sino inteligencia colectiva aplicada a la justicia social.
Algoritmos anti-manipulación. Los mismos sistemas de IA que detectan conductas de riesgo también identifican patrones de victimización artificial o manipulación narrativa, generando alertas para revisión humana especializada.
¿Y si algunos reclusos usan la plataforma para victimizarse o manipular? La manipulación ya existe, pero opera en la opacidad. Las cárceles actuales son espacios donde florece la extorsión, el control territorial violento y la coordinación delictiva sin que nadie pueda verlo. Este modelo hace visible lo que antes era invisible, permitiendo intervención temprana. Los algoritmos que hoy manipulan nuestra atención en redes sociales pueden rediseñarse para detectar y neutralizar manipulación en contextos de reinserción.
¿Cómo se equilibra transparencia con dignidad? El recluso conserva agencia: puede elegir no participar. Pero para quienes sí lo hacen, la dignidad no se pierde por ser visible, se construye por ser comprendido. La verdadera indignidad es pudrir en una celda sin oportunidades, sin educación, sin horizonte. Aquí se ofrece privacidad limitada a cambio de posibilidades ampliadas.
¿Qué mecanismos concretos de implementación? Dispositivos certificados con sistemas operativos especiales, software de monitoreo en tiempo real con múltiples capas de auditoría (IA + humana), blockchain para registro inmutable de progreso, plataformas de co-creación normativa donde reclusos proponen mejoras al sistema bajo supervisión académica, y pilotos graduales en centros específicos con participación voluntaria.
¿Qué pasa con las víctimas? Las víctimas obtienen certeza de trato digno y justo del agresor mediante transparencia verificable. Una cárcel digna y efectivamente rehabilitadora genera más tranquilidad que una cárcel opaca donde no se sabe qué ocurre. Además, fomenta la denuncia: si las víctimas confían en que el sistema funciona, aumenta la disposición a participar en procesos de justicia.
Este modelo no pretende aplicarse de inmediato a todo el sistema. Debe comenzar como experimento controlado: un centro piloto donde reclusos voluntarios, bajo consentimiento informado, participen en esta arquitectura tecnológica de reinserción. Los resultados —tasas de reincidencia, satisfacción de víctimas, percepción social, viabilidad operativa— se miden rigurosamente antes de escalar.
No podemos crear los modelos del mañana sin dar el primer paso. Y ese primer paso debe ser audaz pero prudente, visionario pero verificable. La cárcel podría ser el punto de partida para un nuevo modelo de reinserción: uno que no espere a que el tiempo pase para liberar a la persona, sino que utilice ese tiempo para liberar lo que hay de valioso en ella. Ideas, propósitos, heridas que necesitan ser nombradas.
El derecho a expresar, a escribir, a aprender, a construir redes —incluso desde adentro— no debería perderse. Al contrario, debería intensificarse. Porque es ahí, en los márgenes, donde más urgente es el propósito.
Lo que aquí se plantea no es una apología del crimen, sino una propuesta de evolución del sistema. El propositivismo no niega la necesidad de reglas, pero sí exige que esas reglas estén al servicio del florecimiento humano. El crimen no puede seguir siendo interpretado únicamente como una traición al orden, sino también como un grito ahogado de una persona sin oportunidades.
La cárcel del futuro no es una celda; es una cámara de resonancia de lo que no estamos sabiendo resolver como sociedad. Una plataforma donde la inteligencia colectiva y la empatía se entrenan. Un lugar donde los delitos se convierten en diagnósticos y las sentencias en oportunidades para redirigir propósitos.
La reparación del daño sigue implicando privación de libertades y controles estrictos, pero busca que estos no estén limitados a tener personas entre cuatro paredes sin horizonte. Propone una reinserción paulatina que inicia dentro de cuatro paredes, pero continúa fuera de ellas, con acompañamiento tecnológico, verificación comunitaria y construcción de redes de apoyo verificables.
Porque lo que verdaderamente debería perder una persona al cometer un crimen no es su humanidad, sino la posibilidad de volver a lastimar. Y esa posibilidad sólo se disuelve cuando se genera un contexto diferente, una comprensión nueva, una comunidad restaurativa.
Quizás lo que hoy consideramos un final —la prisión— podría ser el inicio de una nueva arquitectura social. Una donde la justicia se digitaliza no para deshumanizar, sino para visibilizar. Una donde el castigo no sea oscuridad, sino claridad compartida. Una donde incluso los errores más duros puedan ser materia prima de un sistema mejor, más justo, más humano.
La libertad que verdaderamente importa no es la de moverse por las calles, sino la de no repetir patrones de daño. Y esa libertad solo nace cuando se comprende la causa del dolor.
En ese sentido, el propositivismo no busca suavizar las consecuencias de un delito, sino radicalizar el sentido de la justicia: que esta sirva para restaurar, no para perpetuar el daño. Que la cárcel no sea una fosa, sino un umbral. Que desde ahí, desde el fondo del sistema, florezca la idea de que incluso los espacios más oscuros pueden ser el terreno fértil de una nueva civilización.
Y que algún día, cuando miremos hacia atrás, nos preguntemos por qué tardamos tanto en entender que la verdadera seguridad no se construye ocultando el problema, sino iluminándolo hasta hacerlo comprensible, tratable, transformable.

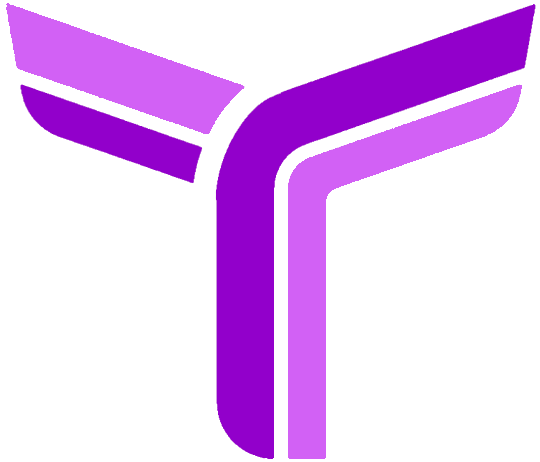
Deja una respuesta