El equilibrio no es tibieza ni renuncia; es la condición de posibilidad para erguirse en conciencia y convertir la vida en un arte. Entre el exceso y la carencia, el equilibrio ofrece soporte, ángulo y pulso: el soporte para sostener-se, el ángulo para orientar-se y el pulso para crear. Esta tesis vale para humanos, para otras formas de vida y para inteligencias técnicas: donde hay sensibilidad y acción, el equilibrio funda libertad y propósito.
El hedonismo tecnológico nos ha enseñado a inducir placer con precisión, incluso a simularlo. Sin embargo, un placer sostenido como único eje empobrece dimensiones esenciales de la experiencia. La sensibilidad misma se aplana cuando la sobreestimulación destruye el contraste; sin contraste, el placer deja de «decir» algo, pierde lenguaje. La sensación sin pausa se vuelve ruido. Byung-Chul Han lo diagnostica con precisión: vivimos en una sociedad de la positivización donde todo debe ser placentero, productivo, estimulante, y precisamente esta saturación de lo positivo destruye la negatividad contemplativa que hace posible el pensamiento y la experiencia profunda. La hiperproducción de estímulos no es libertad sino una nueva forma de control, una psicopolítica que nos agota mientras creemos elegir.
Al mismo tiempo, cuando todo se obtiene pulsando un botón, el sujeto migra de autor a consumidor: el placer sucede sobre mí, pero ya no desde mí. La agencia se desdibuja. Aquí resuena la distinción spinozista entre afectos pasivos y activos: los primeros nos suceden como efectos de causas externas; los segundos brotan de nuestra propia potencia de actuar. El placer meramente pasivo disminuye nuestro conatus, ese esfuerzo fundamental por perseverar en el ser que Spinoza identifica como la esencia misma de cada cosa. Más aún, el placer aislado no encadena experiencias; ofrece picos, no camino. La vida pide continuidad para narrarse, una trama de sentido que el goce instantáneo no puede proveer por sí solo. Como sostiene Alasdair MacIntyre, las virtudes solo cobran sentido dentro de prácticas sostenidas y narrativas que les dan coherencia temporal: somos animales narradores que necesitamos historias con dirección, no solo episodios inconexos.
No se trata de moralizar el placer, sino de entender sus lógicas internas. El exceso sin ritmo destruye el propio goce que promete; la negación absoluta lo vuelve resentimiento. Ambos extremos nos quitan libertad: uno por saturación, el otro por asfixia. Esta comprensión nos lleva necesariamente más allá del placer en singular, hacia una pregunta teleológica: ¿cuál es el fin de la vida?
Lo que aparece cuando formulamos esta pregunta no es «sentir más», sino florecer: desplegar capacidades, relaciones y obras que nos trascienden. Aquí la eudaimonía aristotélica ofrece el marco conceptual preciso. En la Ética a Nicómaco, Aristóteles distingue entre placeres meramente corporales y aquellos que activan nuestras capacidades distintivas: la razón práctica, la contemplación, la amistad virtuosa, la creación. El placer inmediato es parte del florecimiento, ciertamente, pero no su medida. La amistad profunda, el aprendizaje, la creación, el cuidado, el juego, el trabajo bien hecho: todos son placeres de mayor nivel porque no sólo nos afectan, nos activan. No son descargas; son motores. Cuando decimos que ciertos placeres son «más virtuosos», no hablamos de categorías morales rígidas de prohibido y permitido, sino de su telos: estos placeres amplían libertad, afinan la sensibilidad, fortalecen la agencia y tejen sentido compartido. Martha Nussbaum ha extendido esta intuición aristotélica en su enfoque de las capacidades, mostrando que el florecimiento humano requiere el desarrollo de capacidades específicas: afiliación, razón práctica, juego, control sobre el propio entorno. No cualquier vida es una vida floreciente; solo aquella que cultiva estas dimensiones esenciales.
Ahora bien, ¿por qué el equilibrio y no la polarización? La respuesta tiene varias capas. Primero, porque el equilibrio es fértil. Los extremos tienden a la esterilidad: la saturación des-sensibiliza, mientras que la abstinencia rígida empobrece el mundo. El equilibrio, en cambio, integra tensiones y produce novedad. Es una forma de homeostasis creativa que sostiene la vida mientras la expande. Gilbert Simondon nos ayuda a comprender esto más profundamente: el ser no es sustancia estática sino proceso de individuación, equilibración perpetua entre fuerzas preindividuales y formas individuadas. El equilibrio no es punto fijo sino dinamismo estable, lo que los biólogos llaman equilibrio dinámico y Simondon llama régimen metaestable. Esta perspectiva vale para organismos, ecosistemas y sistemas técnicos por igual.
Segundo, porque el equilibrio funda postura. «Ponerse de pie» es una metáfora precisa: para erguirse hace falta base, eje y tono. Se necesita soporte, orientación y tensión justa. Exceso y carencia doblan la espalda en direcciones opuestas; el equilibrio la endereza. Una espalda erguida no es inmóvil: está disponible para moverse con intención. Esta postura física se vuelve metáfora epistemológica y ética: desde ella podemos orientarnos, decidir, actuar. Nietzsche lo entendió radicalmente: frente al «último hombre» encorvado, satisfecho con sus pequeños placeres, encorvado sobre sí mismo en su comodidad, propone el Übermensch que se yergue, que soporta el peso de su propia creación de valores. En Así habló Zaratustra, el cuerpo erguido es signo de quien ha aprendido a decir sí a la vida, incluyendo su dureza, sin resentimiento ni escape. La verticalidad es ética: marca la diferencia entre quien vive reactivamente y quien vive creativamente.
Tercero, porque el equilibrio crea lenguaje. Sin pausas no hay música; sin sombras no hay dibujo. El equilibrio no censura intensidades: las encuadra para que signifiquen. La vida estética y ética requiere marco. Sin este encuadre, la experiencia se vuelve un continuum indiferenciado donde nada resalta porque todo grita al mismo volumen. Gadamer, en su concepto de Bildung (formación cultural), muestra que cultivarse no es acumular experiencias sino transformarse a través de ellas, y esa transformación requiere ritmo, silencio, demora. La Bildung es el proceso mediante el cual lo extraño se vuelve propio sin dejar de ser otro, y ese proceso necesita tiempo y forma, no puede ser acelerado infinitamente sin perder su esencia formativa.
Cuarto, porque el equilibrio habilita ciclos sin perder dirección. Vivimos por épocas, sí, atravesamos momentos de intensidad y de calma. Pero el equilibrio actúa como centro de gravedad al que retornar tras la euforia o la escasez. No niega los picos; les da ritmo. Les permite inscribirse en una trayectoria que no es errática sino orquestada. Pierre Hadot, en su estudio de la filosofía antigua como forma de vida, muestra que las prácticas filosóficas (ejercicios espirituales, askesis) no eran doctrinas teóricas sino técnicas concretas de equilibración: meditaciones sobre la muerte, exámenes de conciencia, ejercicios de atención. La filosofía era preparación para mantenerse erguido ante lo que viene, para no ser arrastrado por cada viento de placer o dolor.
Esta defensa del equilibrio debe distinguirse cuidadosamente de la tibieza. La moderación aquí defendida no es uniforme ni gris; es la competencia para modular, saber subir y bajar el volumen según el contexto y el propósito. Aristóteles lo comprendió con claridad meridiana: la virtud como mesotes (punto medio) no es mediocridad sino excelencia, la capacidad de dar en el blanco según las circunstancias. El valiente no es quien nunca siente miedo ni quien está paralizado por él, sino quien siente el miedo apropiado y actúa apropiadamente. El generoso no es quien da todo ni quien no da nada, sino quien da lo que corresponde a quien corresponde cuando corresponde. Esta es maestría, no tibieza. En el plano personal, evita que la dopamina dicte el guion. En el plano relacional, protege la confianza y la profundidad: no hay amistad sin ritmo de presencia y distancia. En el plano creador, convierte energía en obra, transforma impulso en forma. Dicho de otro modo: el equilibrio no recorta la vida; la orquesta.
Los placeres relacionales y productivos ilustran especialmente bien esta cualidad orquestadora. La amistad, el amor, el juego, el aprendizaje, el trabajo bien hecho presentan tres rasgos que explican su «mayor nivel». Primero, ofrecen retroalimentación rica: no sólo producen sensación, producen vínculo con otros, con una tarea, con el mundo. Segundo, poseen profundidad temporal: no se agotan en el instante sino que crecen con la repetición y el cuidado. Tercero, implican trascendencia concreta: dejan huella fuera de mí, en una persona, en una obra, en una comunidad, y esa huella devuelve sentido. Aquí el placer no es sólo «premio»; es textura de una vida que se está haciendo cargo de sí. Viktor Frankl lo expresó desde la experiencia límite: la búsqueda de sentido, no de placer, es la motivación humana fundamental. El placer es consecuencia del sentido realizado, no su causa. Su concepto de «tensión noodinámica» nombra precisamente ese espacio entre lo que somos y lo que podemos llegar a ser, ese eje que permite erguirse hacia el propio telos.
La tesis, sin embargo, no se limita a lo humano. En los ecosistemas, el equilibrio dinámico garantiza diversidad y resiliencia; devastar un polo por exceso o por carencia colapsa el conjunto. Arne Næss y la ecología profunda amplían nuestra comprensión: el equilibrio ecológico no es stasis sino autorealización ecosistémica, donde cada ser alcanza su plenitud en interdependencia con otros. En inteligencias técnicas, un sistema sin equilibrio, sin límites ni calibración, se vuelve inestable, sesgado o inútil. También las máquinas necesitan marcos y fines para que su potencia sea servicio y no ruido. Donna Haraway nos recuerda que en el mundo contemporáneo las fronteras entre orgánico, técnico y textual son porosas: todos somos cyborgs, ensamblajes de naturaleza y cultura, y la ética debe pensar equilibrios simbióticos entre especies y tecnologías. Allí donde hay percepción y acción, el equilibrio no sofoca: hace posible.
Esta comprensión nos conduce al propositivismo, la idea de que el valor no deriva del mercado ni de la intensidad, sino del propósito realizado. El equilibrio es su músculo silencioso. Da condición, energía sostenible para sostener esfuerzos largos. Da criterio, prioridad de fines para ordenar intensidades. Da comunidad, ritmo compartido para que el sentido no sea solitario. Así, la vida no queda reducida a sumar picos de placer, sino a componer una obra con ellos. Foucault lo vio con lucidez en sus últimos trabajos sobre las tecnologías del yo: las prácticas de autoformación de la antigüedad grecorromana no eran represión sino cultivo activo de la libertad. La askesis no es renuncia sino práctica progresiva de dominio de sí por sí. Los estoicos, los epicúreos, los cínicos: todos buscaban modos de vida que permitieran la autonomía, y todos reconocían que esa autonomía requería ejercicio, forma, límite elegido. Como escribe Foucault, se trata de hacer de la propia vida una obra que porte ciertos valores estéticos y responda a ciertos criterios de estilo. La vida ética es vida estética: ambas piden forma.
«Pintar para convertir la vida en un arte» pide tres cosas interrelacionadas. Primero, soporte: el lienzo que no se rompe a la primera pincelada, el equilibrio como base. Segundo, trazos: momentos de color encuadrados por contorno, el equilibrio como forma. Tercero, composición: relación entre partes que produce sentido, el equilibrio como dirección. La moderación no quita colores; evita que se embarren hasta volverse marrón. La polarización hace del rojo un grito perpetuo o del blanco una sala vacía. El equilibrio permite paletas: intensas cuando hace falta, suaves cuando conviene, siempre al servicio de la obra. Nietzsche lo formula con elegancia insuperable: «Dar estilo al carácter —un arte grande y raro. Lo ejerce quien abarca con la mirada todo lo que su naturaleza ofrece en fuerzas y debilidades y lo ajusta luego a un plan artístico.» Dar estilo no es reprimir sino componer, no es negar sino integrar cada elemento en una totalidad que signifique.
Podríamos objetar: ¿por qué no vivir por épocas extremas? La respuesta reconoce que podemos, y a veces debemos, atravesar épocas de intensidad. Pero incluso allí, lo que salva no es el extremo sino la capacidad de volver: de re-centrar, de integrar lo aprendido, de no quebrar la vasija donde la vida se contiene. Vivir «por épocas» sin equilibrio es acumular cicatrices que ya no suturan; vivir «por épocas» con equilibrio es forjar carácter. El equilibrio no impide la intensidad; la sostiene y la significa. Simone Weil ofrece una perspectiva complementaria: la atención verdadera requiere un acto de decreación del yo inflado. No se trata de negarse sino de vaciarse para poder llenarse de mundo, de otros, de verdad. Este vaciamiento no es destrucción sino preparación del soporte: solo un lienzo limpio puede recibir la pintura nueva. La atención, para Weil, es la forma más alta de generosidad, y requiere ese equilibrio que deja espacio para que lo otro aparezca.
Llamemos principio de erguimiento a esta idea: el equilibrio es la infraestructura invisible de la libertad, la postura desde la cual el placer, el dolor y el tiempo pueden convertirse en obra. No se trata de juzgar a quien elige la Matrix del placer, sino de recordar que erguirse, en lo humano, en lo vivo, en lo técnico, exige base, eje y pulso. La tarea no es apagar el goce, sino afinarlo para que diga algo verdadero. Deleuze distingue entre deseo reactivo, que responde a falta o exceso, y deseo productivo, que crea mundo. El equilibrio que aquí defendemos no es estasis sino homeostasis creativa, el plano de inmanencia donde el deseo puede componerse productivamente en lugar de consumirse reactivamente. Este plano es condición de la creación: sin él, solo hay caos o repetición muerta.
Entonces, sí: con una espalda erguida, el mundo deja de ser un cúmulo de estímulos y vuelve a ser pintura. Y nosotros, más que consumidores de brillo, pasamos a ser autores. La filosofía antigua tenía un nombre para este proyecto: bios, la vida examinada y cultivada, distinta de mera zoé, vida biológica sin forma. Hadot nos recuerda que filosofar era aprender un modo de vida, no solo un modo de pensar. Erguirse es ese aprendizaje perpetuo: nunca terminado, siempre en ejercicio, sostenido por la convicción de que una vida sin forma propia es vida desperdiciada. No porque haya un deber externo que lo imponga, sino porque la libertad misma, cuando se comprende profundamente, pide forma. Solo lo que tiene forma puede perdurar; solo lo que perdura puede significar. Y solo lo que significa puede llamarse, propiamente, obra.

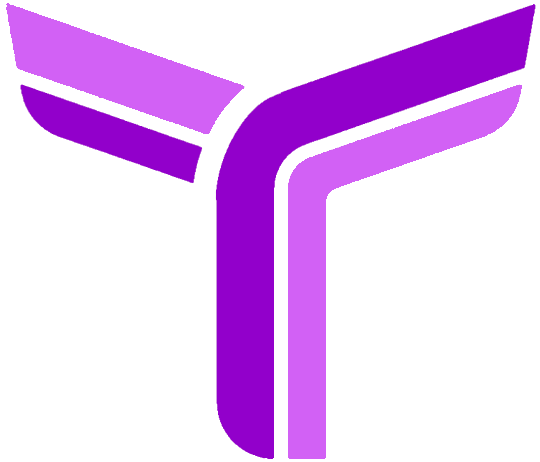
Deja una respuesta