En el orden categórico de la existencia, más allá de los pares opuestos como el negro y el blanco, se alzan dos absolutos: la nada y el todo. La nada es silencio, vacío primordial, el abismo donde no hay ser ni tiempo. El todo es plenitud, la suma de todas las posibilidades, lo visible y lo invisible, lo que sentimos y lo que nunca alcanzaremos a nombrar.
Nosotros somos el todo, porque existimos. Sentimos, pensamos, respiramos: somos la afirmación de que la conciencia ha emergido en el cosmos. Somos parte de esa improbable conjunción en la que millones de posibilidades encontraron un cauce y se atrevieron a despertar. El todo se reconoce a sí mismo en cada uno de nosotros.
Pero he aquí la paradoja: si en el fondo nada tiene sentido, como decía Emil Cioran, entonces vivir no es cumplir un propósito, sino habitar la gratuidad del ser. “El hecho de que la vida no tenga sentido es una razón para vivir, la única, en realidad.”
Esa falta de sentido no es tragedia, sino liberación: no hay guion que cumplir, no hay destino que obedecer, no hay deber sagrado inscrito en la piedra. Lo único que queda es la posibilidad desnuda de vivir, de inventar, de equivocarse, de amar, de crear sentido en medio del vacío.
La nada se convierte en la condición que posibilita al todo. El vacío abre espacio a la plenitud. El no-sentido es el que nos permite dotar de sentido, aunque sea efímero, cada instante. Existir es bailar en ese filo: sabiendo que somos polvo cósmico y, al mismo tiempo, totalidad consciente.
Y así, entre la nada y el todo, descubrimos lo esencial: vivir no requiere un sentido previo. Vivir es la razón en sí misma.

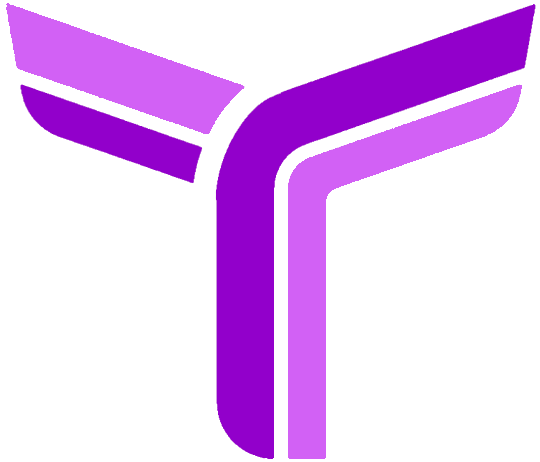
Deja una respuesta