En la era de las fuerzas invisibles, el ser humano parece estar perdiendo el control del timón de su propia evolución. Ya no es solo la biología la que nos moldea desde adentro, sino también algoritmos que nos rodean, predicen, categorizan y terminan muchas veces por dirigirnos. En este contexto, se hace necesario recuperar una dirección propia, un propósito consciente que no solo resista la marea, sino que sepa aprovecharla.
Lo que alguna vez fueron únicamente amenazas biológicas, como los virus, hoy se reconocen también como piezas clave en la historia evolutiva. Lejos de ser meros enemigos, los virus han sido catalizadores del cambio. Han transferido genes, acelerado procesos evolutivos y propiciado adaptaciones inesperadas. En su ambivalencia, capaces de matar y a la vez de empujar la vida hacia nuevas formas, los virus nos enseñan que no toda fuerza destructiva es negativa por esencia. A veces, es simplemente una transformación abrupta, que si no nos destruye, nos redefine.
Algo similar está ocurriendo con la inteligencia artificial. Como los virus, la IA es una fuerza sin cuerpo, pero con efectos tangibles. También es capaz de acelerar la evolución, esta vez no genética, sino cultural, cognitiva y social. Está reorganizando nuestros hábitos, ritmos, decisiones y hasta relaciones. Sin embargo, en su eficiencia también corre el riesgo de convertirse en un nuevo tipo de parásito simbiótico: uno que, dependiendo del entorno y de nuestra conciencia, puede tanto nutrirnos como vaciarnos. Puede amplificar nuestra inteligencia colectiva o suplantar nuestra voluntad.
Estas fuerzas, como los huracanes, no son buenas ni malas en sí mismas. Para quien vive en una ciudad, el huracán puede parecer una tragedia, una fuerza destructiva sin sentido. Pero para el planeta, representa un mecanismo natural de redistribución de energía, de equilibrio climático y de renovación. Así también los virus y la IA: lo que a veces parece caos, es también parte de una reorganización más grande. El desafío está en no ser víctimas pasivas de la tormenta, sino en aprender a navegarla. La evolución no se detiene; lo que sí puede cambiar es cómo la conducimos.
El problema no es la velocidad ni la inteligencia, sino la pérdida de dirección. Nos movemos más rápido, pero sin claridad de destino. En este mundo hiperacelerado, donde todo se mide, se monetiza y se automatiza, cualquier gesto de desaceleración se vuelve subversivo. No es casualidad que el consumo de marihuana, por ejemplo, haya encontrado un lugar simbólico entre muchas juventudes contemporáneas. Más allá de su efecto químico, su uso representa una forma íntima de resistencia: una negación del ritmo impuesto, una suspensión del tiempo productivo, una reconquista del instante.
Pero como toda forma de evasión, también encierra una trampa. Si bien desacelera y abre puertas perceptivas que permiten ver el mundo de otro modo, también puede alejar del terreno donde las decisiones se ejecutan. Es como flotar sobre la superficie de un lago mientras abajo las corrientes siguen su curso. Más aún, en una sociedad que ha aprendido a mercantilizar incluso la resistencia, estas formas de desaceleración corren el riesgo de convertirse en meros productos, en experiencias empaquetadas que alivian la tensión sin cambiar el sistema. El mindfulness corporativo, el turismo espiritual y el ocio programado son ejemplos de cómo el mercado absorbe y neutraliza lo que alguna vez fue subversivo.
La limitación fundamental de estos enfoques radica en su individualismo. Un cambio que solo impacta en la burbuja personal puede crear un ladrillo resistente, pero no necesariamente le da una forma que pueda embonar con otros para construir castillos altos. La vida, en su esencia más profunda, se trata de las personas que conocemos y lo que construimos colectivamente con ellas. Por eso, desde una mirada propositivista, el placer no es condenable, pero sí necesita estar al servicio de un propósito que trascienda tanto los mecanismos de captura del sistema dominante como los límites del bienestar individual. Aquí, la ética de la virtud se hace presente: no basta con evitar el vicio, hay que cultivar hábitos que nos hagan mejores en comunidad.
Sobriedad, entonces, no es puritanismo. Es lucidez. Es la capacidad de ver el conjunto, de conectar el placer con la acción, y el instante con el horizonte. Es recordar que toda libertad conlleva una responsabilidad: no solo hacia uno mismo, sino hacia el ecosistema que compartimos, hacia las generaciones que vienen y hacia las posibilidades que queremos abrir para el futuro.
Si los virus naturales han modelado nuestros cuerpos y los algoritmos artificiales moldean nuestras decisiones, lo que está en juego es el alma de nuestras civilizaciones. El tiempo, ese recurso no renovable, ha sido colonizado por calendarios, relojes, entregas, métricas y notificaciones. Como señala Hartmut Rosa en su teoría de la resonancia, esta aceleración constante no solo nos agota, sino que erosiona nuestra capacidad de establecer relaciones significativas con el mundo. La alienación moderna se caracteriza precisamente por esta pérdida de conexión vibrante con lo que nos rodea. Desacelerar es, en este contexto, más que un acto revolucionario: es recuperar la posibilidad de resonar con el mundo. Pero Rosa nos advierte que no basta con detenerse: hay que redirigir nuestras energías hacia relaciones de mutua afectación donde tanto nosotros como el mundo podamos transformarnos recíprocamente.
La pregunta por el significado y los valores que guían esta redirección no es trivial. ¿Cómo definir estos valores en un entorno donde incluso nuestras preferencias son moldeadas por algoritmos? La respuesta propositivista es teleológica: los valores auténticos son aquellos que, en última instancia, preservan la vida, respetan todas las formas de conciencia y optimizan el bienestar colectivo. No son construcciones arbitrarias ni meramente subjetivas, sino orientaciones que emergen de un compromiso profundo con la continuidad y florecimiento de lo humano en armonía con su entorno.
La integración consciente de las nuevas tecnologías solo es posible cuando el propósito es compartido, cuando usamos estas herramientas como medios y no como fines en sí mismos. La inteligencia artificial representa, paradójicamente, la primera herramienta que puede ayudarnos a crear una verdadera dialéctica, siempre y cuando ejerzamos un pensamiento crítico constante. Nosotros seguimos siendo los visores últimos de la realidad, los intérpretes del contexto y los depositarios de una conciencia que ningún algoritmo puede replicar. La IA unifica y sintetiza; la persona crea una experiencia autónoma y dota de significado.
La propuesta propositivista no es eliminar las fuerzas que nos atraviesan, sino integrarlas en una coreografía consciente. Aprender a usar el viento a favor, pero con la vela ajustada a nuestros valores colectivos. Esto requiere prácticas concretas: instaurar periodos regulares de desconexión digital que permitan recalibrar la brújula interna; crear comunidades de sentido donde los valores se construyan deliberativamente y no solo por contagio algorítmico; establecer límites tecnológicos autoimpuestos que preserven espacios de autonomía; y cultivar disciplinas de atención que fortalezcan nuestra capacidad de elección frente a las fuerzas dispersivas. No se trata de demonizar la tecnología ni de idealizar la naturaleza. Se trata de preguntarse: ¿qué clase de vida queremos vivir juntos con las herramientas que tenemos? ¿Cuál es la dirección colectiva que justifica todo este movimiento?
La vida no necesita ser más rápida ni más eficiente, sino más significativa. Y esa significación no está dada por ningún sistema automático, ni por ninguna sustancia, sino por una elección constante de sentido que trasciende lo individual y abraza lo colectivo. En medio de virus, de algoritmos, de placeres y de automatismos, aún podemos elegir juntos. Y mientras podamos elegir, podemos proponer. Y mientras propongamos colectivamente, la esperanza sigue viva, no como consuelo pasivo, sino como tarea activa y compartida.
La evolución es el arte de redirigir la fuerza. Estas reflexiones dialogan con las advertencias de Byung-Chul Han sobre la sociedad del cansancio, con la ética del cuidado de Martha Nussbaum, y con la tecnopolítica de Remedios Zafra. No pretenden ofrecer una solución definitiva, sino abrir un espacio de pensamiento donde la tecnología, la biología y la voluntad humana puedan encontrar un equilibrio más consciente, más justo y, en última instancia, más esperanzador. Un espacio donde la evolución tecnológica y la evolución humana puedan caminar de la mano, no como fuerzas antagónicas, sino como compañeras de un viaje compartido hacia un futuro que aún está por escribirse colectivamente.

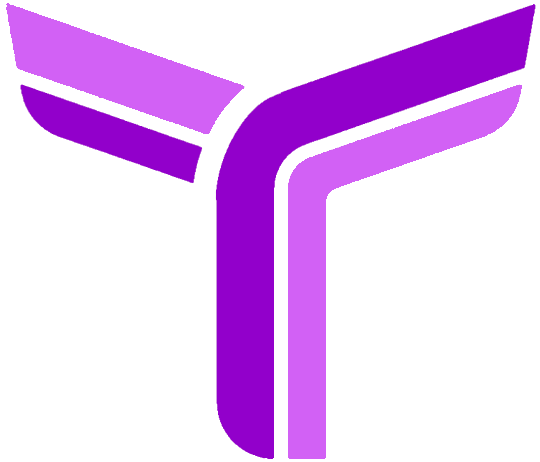
Deja una respuesta